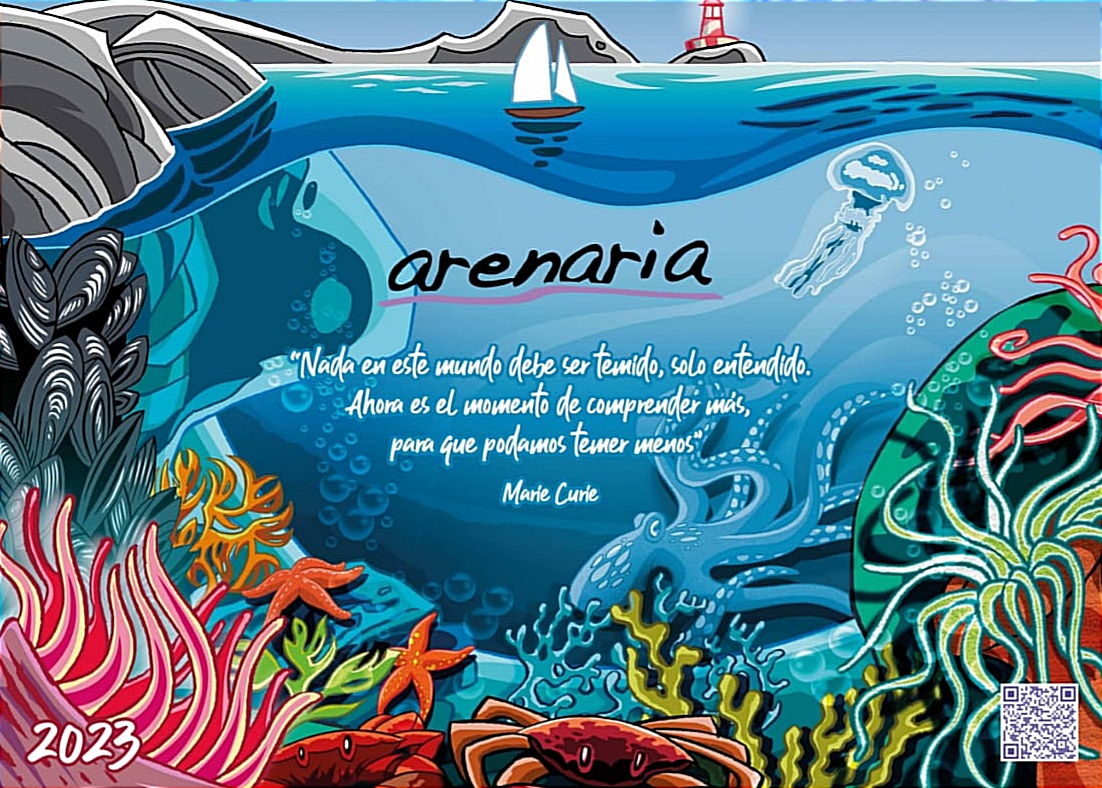
10 Nov #ARENARIA_ Calendario Solidario
Aquí encontrarás la información sobre los días señalados y las personas destacadas en nuestro nuevo CALENDARIO SOLIDARIO 2023.
Gracias por seguirnos!!
ENERO
DIAN FOSSEY
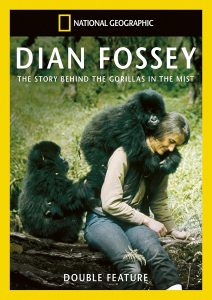
Nacida en San Francisco, Estados Unidos, el 16 de Enero de 1932. Su muerte fue el 26 de Diciembre de 1985 en Ruhengeri, Ruanda. Fue una zoóloga reconocida por su labor científica y conservacionista con los gorilas de las montañas Virunga, en Ruanda y la República Democrática del Congo.
Conocida como una de las primeras primatólogas del mundo, Fossey, junto con Jane Goodall y Birutė Galdikas, formaron las Trimates, el grupo de las tres investigadoras principales en primates: (Fossey en gorilas, Goodall en chimpancés y Galdikas en orangutanes). Las tres fueron enviadas por Louis Leakey a estudiar a los simios en su hábitat natural.
Fossey fundó el Centro de Investigación de Karisoke (Ruanda) en 1967. Dejaos el enlace a la fundación creada en su nombre para la proteccion de y conservación de la naturaleza: https://gorillafund.org/
Sus reportajes publicados en National Geographic concienciaron a miles de personas sobre la caza furtiva de gorilas, siendo asesinada en 1985 para silenciarla. En 1983 publicó Gorilas en la niebla, libro que expone sus observaciones y su relación con los gorilas en todos sus años de estudios de campo (convertido en película). Su trabajo contribuyó en gran parte a la recuperación de la población de gorilas y a la desmitificación de su supuesto comportamiento violento.
Una investigadora con coraje
Dian Fossey era una amante de los animales que en 1963 decidió hacer realidad un sueño largamente acariciado, reunió todos sus ahorros y se los gastó en un viaje de vacaciones a África. Una vez allí, determinada a ver al antropólogo más afamado del momento, Louis Leakey, se desplazó hasta la Garganta de Olduvai, en Tanzania, donde se encontraba el famoso yacimiento de fósiles en el que el científico trabajaba junto a su mujer. Aunque en aquella ocasión habló muy poco con Leakey, quedó gratamente impresionada y reafirmó su deseo de trabajar en aquel continente.
Su vocación se vio acrecentada porque en este safari africano, Dian Fossey vio a los gorilas por primera vez en su hábitat natural y, según ella misma ha revelado, este hecho cambió su vida. Posteriormente, en referencia a aquellos momentos, escribió: «Su individualidad combinada con la timidez de su comportamiento, fue lo que conformó la impresión más cautivadora de este primer encuentro con el mayor de los grandes simios». Asimismo ha relatado que cuando en ese viaje su mirada se cruzó con la de un gran gorila, en medio de una espesa vegetación, se sintió fuertemente unida a esos tranquilos y misteriosos animales. Más adelante puntualizaba: «Dejé (África) con pesar, pero no tenía ninguna duda de que, fuera como fuese, volvería para aprender más sobre los gorilas de aquellas nubosas montañas».

De esta manera, Dian Fossey tomó la decisión de explorar aquel vínculo tan poderoso que la unía a aquellos sugestivos simios, y se propuso aprender más sobre ellos. La situación se mostraba, sin embargo, poco prometedora. Por una parte, estos animales vivían en una región que en aquellos años estaba muy convulsionada políticamente y, además, eran cazados con tanta crueldad que los expertos opinaban que difícilmente llegarían al final del siglo. A ello hay que añadir que no parecía haber ninguna oportunidad de trabajo para alguien carente de credenciales académicas como naturalista o investigador de campo, ya que su formación inicial era en terapia ocupacional en California.
Pero Dian Fossey era una mujer muy determinada y así, cuando en marzo de 1966 supo que Luis Leakey daría una conferencia en Kentucky, decidió volver a ponerse en contacto con él. El científico, después de una serie de conversaciones, pensó que se trataba de una persona que podría llevar a cabo el proyecto sobre los gorilas de montaña.
Sólo nueve meses después de que tuviera lugar la entrevista en Kentucky, el 2 de diciembre de 1966, Dian Fossey llegaba a Nairobi firmemente decidida a establecer su campamento en las lejanas montañas del centro de África. La valerosa investigadora ha escrito: «Ni el destino ni la suerte me llevaron a África. Ni tampoco el romanticismo. Tenía un profundo deseo de ver y vivir con los animales salvajes en un mundo que todavía no hubiese sido totalmente cambiado por los humanos. Creo que realmente quería volver atrás en el tiempo.»
En 1967 Fossey empezó su trabajo en una región no sólo aislada y alejada, sino que sufría una situación de gran inestabilidad bajo la amenaza de un posible golpe de estado militar. Pero ella afirmaba no tener ningún interés por la política y sólo deseaba poder empezar lo antes posible un seguimiento de los gorilas e intentar acostumbrarlos a su presencia.
Una semana después de haber montado su campamento, escribió a Louis Leakey: «Hasta ahora, en 23 horas y 17 minutos, he tenido nueve contactos con dos ‘familias’ de gorilas». Había descubierto que eran «más curiosos que aprehensivos» con respecto a ella, y que disfrutaban especialmente mirándola trepar a los árboles, «pelar cortezas y comer hojas». Aunque también en algunos momentos se habían mostrado irritados y habían emitido señales amenazadoras en su contra.
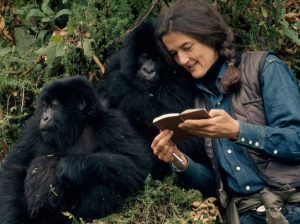
Los primeros meses que Fossey pasó observando a los gorilas de montaña fueron bastante difíciles debido a la dureza del clima y lo escarpado de la zona. La investigadora, sin embargo, continuó su trabajo con decisión y empeño hasta que, una mañana de julio de 1967, una partida de soldados apareció en su campamento y la obligaron a marchar alegando que era por su propia seguridad.
Este inconveniente preocupó notablemente a Fossey, pues ya desde los comienzos de su proyecto se había dado cuenta del alto riesgo existente de que estas magníficas criaturas se extinguieran sólo cien años después de haber sido descubiertas por la ciencia. Afortunadamente, unos pocos meses después pudo regresar provista de los permisos pertinentes para instalarse en una zona que desde 1925 había sido declarada Parque Nacional.
Inasequible al desaliento, buscó y finalmente halló un lugar, en sus propias palabras: «espectacular […] e impresionante en las montañas Virunga […] ideal para el estudio de los gorilas». Más adelante escribía: «El 24 de septiembre de 1967, exactamente a las 4,30 p.m. establecí el Centro de Investigación de Karisoke. […]. Entonces no me hacía mucha idea de que al instalar dos pequeñas tiendas en las soledades de los montes Virunga había iniciado lo que se convertiría en un famoso centro de investigación.»
Poco después empezaron nuevos problemas para Dian Fossey, esta vez con los habitantes del lugar y los cazadores furtivos. Conviene aclarar que, aunque la nueva zona de estudio se encontraba supuestamente en una reserva natural, los furtivos mataban bandas completas de gorilas para capturar las crías y enviarlas a zoológicos que les pagaban un alto precio; además, seccionaban la cabeza, manos y pies a los cadáveres adultos para venderlos como trofeos. Ante esta situación, Fossey temió que los simios fueran exterminados en su totalidad antes de tener la oportunidad de estudiarlos.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades, durante los tres años siguientes, Dian Fossey fue capaz de seguir tenazmente el rastro de los gorilas de montaña y terminó por lograr, poco a poco, acostumbrarlos a su presencia. Ningún investigador anterior había pasado tanto tiempo ni había sido tan perseverante en su acercamiento a estos animales.
A medida que su relación con los gorilas se iba profundizando, Fossey registraba con gran detalle todo lo que observaba acerca del modo en que vivían y se comportaban, y a comienzos de 1970 había ya recopilado un gran volumen de información. Pero por esas fechas el problema de los cazadores furtivos se estaba volviendo cada día más grave. Un número creciente de grupos completos de gorilas estaba siendo destruido con tanta saña que la extinción parecía un hecho inevitable.
Antes tales acontecimientos, Fossey literalmente declaró la guerra a todo aquel que intentase cazar en la reserva. Rápidamente tuvo conciencia de que la situación de los simios era tan urgente como alarmante, y asumió la responsabilidad de luchar para salvarlos. Se dedicó a ello con gran devoción y entrega, lo que la llevó a cometer actos de enorme valentía pero también de suma imprudencia. Ejerció toda su influencia, toda su capacidad de organización y de combate para impedir que los cazadores furtivos pudieran continuar matando o capturando a los gorilas.
Para Fossey se inició una desesperada etapa en la que ya le resultaba imposible ser una observadora académica desapasionada. Y, precisamente por estar tan involucrada emocionalmente en su trabajo, con posterioridad algunos científicos intentaron desacreditarla. Se generó entonces un vivo debate en torno a su persona, mientras unos censuraban su actitud, otros demostraron, sin embargo, su simpatía y un notable experto llegó a manifestar: «Cuando se está ante algún tipo de especie rara lo más urgente es trabajar por su protección. La ciencia es, forzosamente, algo secundario.»
Desgraciadamente, la situación se resolvió en tragedia. El 27 de diciembre de 1985, Dian Fossey fue encontrada asesinada en el dormitorio de su cabaña. Fue enterrada en un cementerio local junto a las tumbas de gorilas que ella misma había contribuido a construir. Esta muerte nunca se resolvió, a pesar de que hubo un juicio con un presunto culpable, que muy pronto logró huir, escapando con sospechosa facilidad de la prisión en la que estaba detenido.
Ante esta triste historia, no cabe duda de que Dian Fossey fue una persona notable y trágica que pasó diecisiete años entre los gorilas de montaña en Ruanda, y que no sólo se dedicó al estudio de estos primates, sino que además consiguió atraer la atención del mundo hacia su precaria situación. La célebre primatóloga Jane Goodall, amiga de Fossey, dijo de ella: «Su tumba, entre las tumbas de tantos de ellos, representa el testamento del poder de su dedicación, amor y coraje”. Y Jane Goodall, además, aseguró que «de no ser por la ardua lucha de Dian Fossey para ayudar a los gorilas cuando a casi nadie le importaba, probablemente estos animales ya se habrían extinguido».
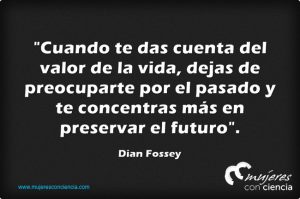
Fuente: https://mujeresconciencia.com/2014/06/11/las-primeras-primatologas-ii-dian-fossey-apasionada-defensora-de-los-gorilas-de-montana-en-ruanda/. Escrito por: Carolina Martínez Pulido
FEBRERO
11 F: DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
¿Por qué dedicamos un día a la mujer y la niña en la ciencia?
La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe en su 55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña.
La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas dónde están representados todos los Estados Miembros aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Sabías qué…?
- Las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres.
- En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer.
- A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución Industrial, las mujeres siguen representando sólo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y computación
- Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos.
Existen infinidad de iniciativas vinculadas a este día. Os dejamos alguna de ellas para que podais indagara ,ás acerca de este día.
https://mujeresconciencia.com/
CHARLES DARWIN
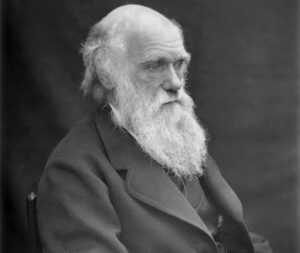
Charles Robert Darwin nació en Sherewsbury el 12 de febrero de 1809. Desde muy pequeño Darwin dio muestras de una gran afición por el coleccionismo, le gustaba recolectar y clasificar conchas y minerales, pero también monedas y sellos. Era el quinto de seis hermanos y en su familia (especialmente en su abuelo) siempre hubo interés por el estudio de la naturaleza. De esta forma el pequeño Darwin aprendió, desde muy pequeño, a amar el conocimiento por el mundo natural. Otra idea importante que le fue enseñada desde su infancia es el respeto por todas las personas, de hecho la familia de Darwin siempre estuvo en contra de la esclavitud de personas de cualquier raza.
En 1825 ingresó en la universidad de Edimburgo para estudiar medicina y seguir los pasos de su padre. Pero a Darwin no le interesaba la medicina y aunque aprendió muchas cosas útiles en Edimburgo (taxidermia, anatomía y geología) tras un par de años decidió, junto a su padre, ir al Christ’s College en Cambridge para realizar la licenciatura en Artes y llegar a ser pastor anglicano. Durante su estancia en Cambridge Darwin aumento sus conocimientos en ciencias naturales, especialmente en entomología, gracias al profesor de botánica John Stevens Henslow.
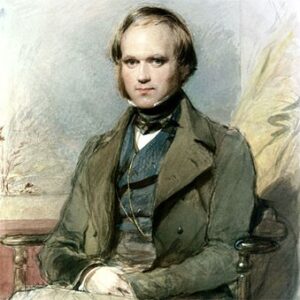
Terminados sus estudios, en 1831, Darwin tenía claro que no quería dedicarse a la carrera eclesiástica, por el contrario cada vez estaba más decidido a dedicarse en cuerpo y alma a la investigación de la naturaleza. Inspirado por la lectura de los viajes científicos de Alexander von Humboldt, Darwin empezó a tener claro que debía ampliar sus conocimientos participando en una misión científica que le permitiera viajar a otros lugares del planeta.
Esta oportunidad le llegó muy pronto cuando embarcó en el HMS Beagle para una misión que durante cinco años le llevaría a América del Sur, África y Oceanía.

Durante este viaje Darwin pudo estudiar y recolectar muchas especies tanto marinas como terrestres. Examinó y tomo notas sobre ejemplares fósiles, plantas, invertebrados…. Pero también sobre minerales y rocas y sobre como éstas se conforman en estratos. Poco a poco, año tras año y observación tras observación, Darwin comenzó a desarrollar una idea: una hipótesis sobre el origen de las especies.
Cuando Darwin regresó a Inglaterra ya era un científico famoso debido a las colecciones de animales, fósiles y plantas que él había ido enviando durante su viaje.
Tras mucho trabajo relacionado con las increíbles colecciones que había conseguido durante su misión científica, Darwin decidió casarse y unos años después se trasladó con su familia al campo, buscando la tranquilidad que necesitaba para desarrollar, con calma, sus ideas científicas.
Durante muchos años estuvo estudiando sus colecciones, ampliando sus lecturas y repasando las anotaciones que realizó durante su viaje. Poco a poco fue cristalizando en su mente la idea de que la diversidad biológica se debe a que las especies han ido evolucionando a lo largo del tiempo mediante un proceso de selección natural. Esta evolución permite la adaptación de los seres vivos a los constantes cambios que sufre su entorno.
Darwin presentó su teoría a la “Sociedad Linneana de Londres”, junto con un artículo de Alfred Russel Wallace quien había llegado a las mismas conclusiones de forma independiente. Unos años después publicó sus ideas en el libro “Sobre el origen de las especies” donde desarrollaba mejor su teoría a la vez que la respalda con multitud de evidencias. Este libro fue un “superventas” y generó mucha controversia, la sociedad aún no estaba preparada para las ideas de Darwin.
¿Qué es la teoría de la evolución?
La teoría de la evolución es un conjunto de ideas y evidencias científicas que proponen un modelo que explica la diversidad de las especies biológicas en nuestro planeta. Como teoría científica debe de ser amparada por pruebas y evidencias que la respalden y esto lo ha conseguido, ininterrumpidamente, desde su propuesta por Darwin y Wallace.
Multitud de evidencias (paleontológicas, anatómicas, fisiológicas, genéticas, etc.) respaldan la idea de que las especies que han poblado y pueblan nuestro plantea (incluida la especie humana) han evolucionado a través del tiempo transmitiendo a sus descendientes diversas variaciones genéticas que, en el caso de ser favorables, les han proporcionado ventajas a la hora de sobrevivir en un entorno cambiante.
Principales publicaciones
- The Voyage of the Beagle (1839).
- On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859).
- The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871).
- The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872).
Fuente: https://www.kids.csic.es/cientificos/darwin.html
ROSALÍA DE CASTRO

Pionera de la literatura gallega y de la poesía española. Considerada una escritora clave del siglo XIX, Rosalía de Castro devolvió al gallego su estatus de lengua culta y fue precursora tanto de la poesía española como del pensamiento feminista.
La obra de Rosalía de Castro, la gran maestra de las letras gallegas que murió el 15 de julio de 1885 a los 48 años víctima de un cáncer uterino, rezuma ansiedad y angustia ante extraños presentimientos. Rosalía de Castro, poseedora asimismo de una sensibilidad desgarradora, describe de un modo inigualable el paisaje gallego, al que muestra como una naturaleza misteriosa rodeada de un halo de indefinible tristeza y melancolía.
Nacida en Camino Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, el 24 febrero de 1837, Rosalía fue hija natural de Teresa de Castro, una hidalga venida a menos, y de un sacerdote, José Martínez Viojo. Bautizada con el nombre de María Rosalía Rita, se libró de entrar en la inclusa gracias a que su madrina y sirvienta de su madre, María Francisca Martínez, se hizo cargo de ella. Hasta que cumplió los ocho años, Rosalía estuvo bajo la protección de su tía paterna, Teresa Martínez Viojo, que se trasladó a Padrón y a Santiago, hasta que los rumores y las historias que se contaban acerca de su familia y sobre su nacimiento se fueron olvidando. Entonces su madre y su familia materna se hicieron cargo de ella.
Se conoce muy poco sobre la etapa escolar de la joven Rosalía, pero se sabe que recibió las primeras lecciones de música y dibujo en la Sociedad Económica de Amigos del País, aunque es muy posible que en algunos casos su aprendizaje fuera autodidacta. Rosalía debutó a los quince años como actriz en el Liceo de la Juventud de Santiago en una obra teatral de Gil y Zárate titulada Rosamunda.
En 1856, se trasladó a Madrid donde se instaló en casa de una amiga de su madre y fue allí donde conoció a su futuro marido: Manuel Murguía. Murguía era un brillante periodista que tuvo un papel muy destacado en el Rexurdimiento cultural galego, pero también fue una persona acomplejada por su físico, ya que era extremadamente bajo. Las malas lenguas decían también que era un hombre irascible y profundamente antisemita. Rosalía de Castro publicó un folleto de poesías en castellano titulado La Flor, que él reseñó apasionadamente en el periódico La Iberia.
En octubre de 1858, Rosalía y Manuel se casaron, pero al parecer el matrimonio pasó al principio por ciertas estrecheces económicas. A pesar de todo, y aunque Rosalía nunca cambió su carácter melancólico y su escepticismo ante el amor, la poeta quiso mucho a su marido, con el que tuvo seis hijos. Manuel estimuló la capacidad literaria de se mujer, hasta hacer posible la publicación de su obra más famosa, Cantares Galegos, obra que se ha convertido en la pieza angular del resurgimiento de la literatura gallega del siglo XIX. De hecho, se ha llegado a decir que si Rosalía escribió esta obra es por que su marido la animó a ello. Gracias a él, aquel «poemario» se convirtió en la primera gran obra de la literatura en gallego, una lengua que hasta ese momento sólo se asociaba a las clases más bajas de la sociedad, la ignorancia y el atraso.
En 1859, Rosalía publicó su primera obra narrativa: La hija del mar. Una novela romántica que la escritora dedicó a su marido: «A ti, que eres la persona que más amo dedico este libro, cariñoso recuerdo de algunos días de felicidad, que, como yo, querrás recordar siempre». En 1862, poco antes de morir, su madre le confesó quien era su padre y a raíz de ello Rosalía escribió una colección de poemas en castellano que tituló: A mi madre. Años más tarde, un poco antes de encontrarse con Gustavo Adolfo Bécquer, la autora escribió su famoso poemario y la novela El caballero de las botas azules.
Desde 1871, y con el nombramiento de su marido como director del Archivo de Galicia y de la Biblioteca Universitaria de Santiago, Rosalía ya no se movería de su Galicia natal. Profesionalmente aquellos fueron unos años tranquilos, aunque en lo personal la tragedia se cebó en su familia: Adriano, su hijo pequeño, murió en 1876 a causa de una mala caída, hecho que la autora plasmó en su obra En las orillas del Sar, y, más tarde, su última hija,Valentina, nació muerta.
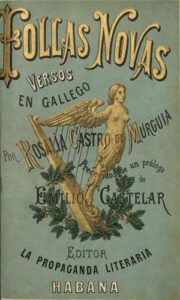
En una proyección social y solidaria hacia las mujeres, Rosalía escribió Follas Novas en 1880. Esta obra marcaría un nuevo giro literario de la escritora, tal como ella misma manifestó en el prólogo: «Lo que siempre me conmovió fue las innumerables cuitas de nuestras mujeres, amorosas criaturas con propios y extraños, llenas de sentimiento, tan esforzadas de cuerpo como blandas de corazón y también tan desdichadas que se dijeran nacidas sólo para soportar cuantas fatigas puedan afligir a la parte más débil y sencilla de la humanidad».
Sus críticas a ciertas tradiciones gallegas, así como al machismo imperante en la época, publicadas en el diario El Imparcial en 1881 fueron objeto de más de una respuesta salida de tono a lo que ella, sin inmutarse, llegó a responder: «Yo por mi parte, añadiré que soy vieja para recibir lecciones de un maestro de escuela y por lo tanto que me atengo a lo que mi decencia me dicta, que en esto es el mejor juez que puede hablar» .
Sus últimas palabras, antes de morir de un cáncer de útero se las dijo a su hija el 15 de julio de 1885: «Abre la ventana, que quiero ver el mar». Después de ser enterrada en el cementerio de Adina, el 15 de mayo de 1891 su cadáver fue exhumado para ser trasladado a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente sepultado en un mausoleo diseñado específicamente para ella por el escultor Jesús Landeira y que está situado en la capilla de la Visitación del Convento de Santo Domingo de Bonaval.
Bolsa Rosalia: Abride a fiestra que quero ver o mar_Arenaria
Sin embargo, la verdadera valoración de la obra de Rosalía de Castro no llegaría hasta la aparición de los modernistas y la Generación del 98. Fue entonces cuando se reconoció a Rosalía como una creadora afín a su espíritu. Su importancia como escritora no sólo tiene que ver con su obra, sino con su forma de enfrentarse a la vida. Incluso ha llegado a ser considerada como el alma de Galicia. El escritor gallego Manuel Curros Enríquez, contemporáneo de la poeta, dijo de ella: «Rosalía es Galicia que pasa rumiando su tristeza de siglos».

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/rosalia-de-castro-pionera-de-la-literatura-gallega-y-de-la-poesia-espanola_15491
ISABEL ZENDAL

El origen humilde de esta mujer nacida en un pequeño pueblo de A Coruña no hacía presagiar el papel fundamental que iba a desempeñar como enfermera para la salud comunitaria en la España de principios del siglo XIX. Sus padres eran agricultores e Isabel fue la segunda de los nueve hijos que tuvieron, aunque tres de sus hermanos no consiguieron superar el primer año de vida.
Isabel Zendal, o Sendalla o Zendalla -pues existen más de 35 versiones de registro de su nombre- fue la única de la familia que asistió a clases particulares con el cura de la parroquia. Una formación temprana y poco común para una mujer joven de su clase social que posiblemente influyó de manera determinante en su trayectoria posterior. De igual manera, tuvo un fuerte impacto en la vida de la joven Isabel la prematura muerte de su madre a causa de la viruela cuando ella solo tenía 13 años de edad.
Desde al menos dos milenios atrás la viruela atacaba al ser humano, pero Isabel Zendal vivió una época de especial virulencia. Durante el siglo XVIII y principios del XIX Europa estaba viviendo un agresivo brote de esta enfermedad que presentaba una mortalidad especialmente elevada. Se calcula que en aquel momento podía llegar a matar a 400.000 personas al año. Y los que sobrevivían sufrían importantes discapacidades de por vida.
A principios del siglo XVIII se habían empezado a desarrollar algunos mecanismos de prevención e incluso tratamientos que mitigaban sus efectos, pero nada comparable a la gran aportación de Edward Jenner. Este médico inglés consiguió probar la eficacia de una vacuna contra la viruela en 1796, tras lo cual empezó a cambiar la manera de enfrentarse a los mortíferos brotes de esta enfermedad, que también había causado estragos y lo seguía haciendo en las colonias de ultramar del Imperio español.

El médico de la corte de Carlos IV, Francisco Javier Balmis, estaba al tanto de los éxitos obtenidos por su colega inglés y persuadió al rey, cuya hija había muerto a los tres años víctima de la viruela, para que financiara una expedición con el objetivo de distribuir la vacuna en el Nuevo Mundo: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.
Para entonces, Isabel Zendal ya había comenzado su trayectoria profesional. Había trabajado como ayudante y como rectora en el Hospital de la Caridad de A Coruña, y más tarde se convirtió en la rectora de la Inclusa o Casa de Expósitos, donde se recogía y criaba a los niños huérfanos. Además, se había convertido en madre soltera de un niño llamado Benito.
ENCARGADA DE LAS VACUNAS VIVIENTES
Fue en este momento cuando el doctor Balmis pidió permiso al rey para incorporar a Isabel Zendal a la expedición en calidad de enfermera. Puesto que la vacuna no podía mantenerse a una temperatura adecuada durante todo el trayecto transatlántico que debía realizar el barco, se decidió inocular a un grupo de niños y llevarlos al viaje como recipientes vivos de la vacuna. E Isabel Zendal sería la encargada de asegurar la salud y el bienestar de estos preciados integrantes de la expedición.
La propuesta de Balmis supuso para Zendal un reconocimiento social, ya que percibió el mismo sueldo que los demás enfermeros hombres, y la posibilidad de salir de su reducida realidad del pueblo que, junto con sus circunstancias, la condenaban como a muchas otras mujeres, a una existencia limitada al trabajo y al cuidado de los hijos.

Así fue como Zendal se convirtió en la primera enfermera de la historia en participar en una misión sanitaria internacional. Además, una misión que cosechó grandes éxitos. Cuando el navío María Pita alcanzó la costa de Puerto Rico en febrero de 1804 todos menos uno de los niños habían llegado vivos y con buena salud, incluido su hijo Benito, que también participaba en la misión. Era una auténtica proeza considerando los peligros y la dureza que suponía un viaje como ese a principios del siglo XIX. Balmis describió así la labor de una enfermera que “con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible Madre sobre los 26 angelitos. […] Los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades.”
Fueron 23 niños de entre 3 y 9 años procedentes de la Casa de Expósitos de A Coruña los que viajaron a América, y otros 26 a Filipinas durante los 10 años que se alargó la expedición. Gracias a los médicos, enfermeras y el grupo de niños se calcula que se vacunaron unas 250.000 personas, contribuyendo así a la inmunización de la comunidad.
Se sabe muy poco de los últimos años de la vida de Isabel Zendal. Igual que todos los niños que viajaron, ella tampoco regresó a España, pues sí se sabe con certeza que murió en Puebla de los Ángeles, México. A pesar de la escasa información, afortunadamente la memoria ha sido un poco más benevolente con su figura. Existen premios, escuelas y calles con su nombre, y numerosos autores le han dedicado novelas, cuentos o películas, pues desde 1950 esta mujer pionera está reconocida por la OMS como la primera enfermera de la historia en misión internacional.
Fuente:vhttps://historia.nationalgeographic.com.es/a/isabel-zendal-primera-enfermera-mision-internacional_15935
MARZO
AIDA FERNÁNDEZ RÍOS

Aida Fernández Ríos nació en 1947 en Vigo, rodeada de un ambiente marinero. Cuando era pequeña, su tío, que participaba cada año en las campañas de pesca en Terranova, le traía dibujos que él mismo hacía y le contaba multitud de anécdotas del trabajo en alta mar.
Aunque el océano le fascinaba, Aida nunca pensó en hacer de ello su profesión. Empezó a estudiar peritaje mercantil en la escuela de comercio pero, a causa de la salud de su padre, lo dejó para trabajar en una imprenta y ayudar a su familia. Se apuntó a clases de francés y allí conoció a una científica del Instituto de Investigaciones Pesqueras que le despertó su interés por las ciencias marinas y la animó a prepararse las oposiciones de ayudante de laboratorio.
Dicho y hecho. Con 25 años Aida aprueba los exámenes y empieza a trabajar desde el escalafón más bajo. Sus primeros años se dedicó a analizar otolitos, unas estructuras calcáreas que tienen los
peces en la cabeza y que permiten determinar su edad, algo imprescindible para poder gestionar las pesquerías de forma sostenible.
Tanto le gustaba su trabajo que se matriculó en la universidad para estudiar Biología. Compaginó sus estudios con el trabajo de ayudante, terminó la carrera e hizo el doctorado sobre el fitoplancton de la ría de Vigo y las condiciones ambientales que influyen en su crecimiento. Su interés científico fue poco a poco dirigiéndose a comprender los cambios físicos y químicos en el océano y entender cómo éstos repercuten en los ecosistemas y en el clima de todo el planeta. Participó, junto a científicos de todo el mundo, en el primer estudio global para cuantificar el CO2 procedente de la quema de combustibles que acumulan los océanos, un trabajo que puso en evidencia uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros mares: la acidificación. Desde entonces, Aida se dedicó a estudiar este proceso y alertar de sus efectos en organismos con estructuras calcáreas como los mejillones.
Aida fue ascendiendo en su trabajo, primero en la escala técnica y luego en la científica, hasta lograr, después de mucho esfuerzo, promocionar al grado más alto en su institución: Profesora de Investigación. Además, en 2006 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, la misma institución en la que comenzó a trabajar treinta años antes sin apenas formación. Un extraordinario ejemplo de superación.
Autora de más de un centenar de trabajos de investigación en revistas internacionales promocionó en su carrera investigadora hasta el grado más alto, el de profesora de investigación, y fue la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Marinas (IMM-CSIC) entre 2006 a 2011.

En 2001, fue galardonada con el premio Galega Destacada y se convirtió en la tercera mujer en ingresar en la Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC) el 6 de junio de 2015.
Seis meses después, Aida moría a los 68 años en un accidente automovilístico en Moaña el 22 de diciembre de 2015.

Fuente: https://oceanicas.ieo.es/aida-fernandez-rios-y-los-azares-de-la-vida/ https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/aida-fernandez/
LYNN MARGULIS

El prestigioso paleontólogo del Museo Norteamericano de Historia Natural, Niles Eldredge, ha escrito: «El sueño de todo científico es hacer que se reescriban los libros de texto básicos, Lynn Margulis lo ha conseguido».
En efecto, esta insólita científica, nacida en 1938 en Chicago, ha sido considerada por muchos de sus colegas como una bióloga teórica de notable talento, incluida entre los pensadores más estimulantes y originales de su generación. Sin embargo, las cosas no resultaron fáciles ya que la mayor parte de su carrera transcurrió en los márgenes de lo aceptable por sus colegas. Así, aunque un importante colectivo de expertos se hizo eco de su pensamiento, el trabajo de esta estudiosa, en muchos sentidos, ha sido, y aún lo es, controvertido.
Lynn Margulis dedicó su vida profesional a investigar el microcosmos de los organismos más pequeños de la Tierra. Su tarea se centró en desmenuzar cómo evolucionan y cómo se relacionan unos con otros, pero, dada la falta de familiaridad de la comunidad científica con los microorganismos que existen en nuestro planeta, se vio obligada a batallar contra lo establecido a veces muy duramente.
La principal contribución de esta investigadora tuvo que ver con discurso evolucionista, tema en el que logró enriquecer la célebre teoría de la evolución biológica con sus brillantes descubrimientos sobre el mundo microbiano. Margulis demostró que las células nucleadas o eucariotas –de las que están hechos todos los organismos vivos: los hongos, las plantas, los animales, y numerosos seres unicelulares– no sólo descienden de bacterias, sino que son literalmente amalgamas de células bacterianas diversas.
La asociación física entre organismos de especies distintas, llamada simbiosis, ha tenido, según Margulis, una importancia crucial en la historia de la vida. El caso más destacado sería el de la célula nucleada, donde sus componentes, organismos más simples, se han integrado para producir nuevos e inesperados resultados. «Todos somos comunidades de microbios. Cada planta y cada animal en la Tierra es hoy producto de la simbiosis», escribía la investigadora.
Pero Margulis no se quedó aquí, fue mucho más allá. Mientras que la mayoría de los biólogos ponían el énfasis en el papel de la competición en el proceso evolutivo, ella acentuaba la cooperación, echando por tierra la arraigada creencia de que sólo sobrevive el más fuerte. En sus propias palabras: «El pacto es la simbiosis, al final nadie gana ni pierde sino que hay una recombinación. Se construye algo nuevo».
Sin romper totalmente con los postulados de Darwin, y de la mayoría de sus sucesores, Margulis logró agitar las aguas de nuestra interpretación del mundo vivo, demostrando el valor de la cooperación como mecanismo evolutivo. En esta línea, el ecólogo de la Universidad de Yale, George Evelyn Hutchinson, ha dicho: «La revolución tranquila ocurrida en el pensamiento microbiológico es principalmente debida a la visión y el entusiasmo de Lynn Margulis. La suya [fue] una de las mentes especulativas más constructivas, inmensamente informada, altamente imaginativa y, en ocasiones también un poco provocadora».
El original pensamiento de Lynn Margulis puso de manifiesto que era alguien que batallaba combatiendo lo establecido. Algunos colegas citaron su trabajo como ejemplo de las excelencias de la investigadora, considerándola una teórica que removió los límites del pensamiento biológico con sugerentes hipótesis. Los científicos como ella, esforzados en cambiar la visión preestablecida del mundo que nos rodea y del que formamos parte, han sido impulsores del avance de la ciencia.
Sin duda, esta singular estudiosa ha pasado a la historia de la Biología precisamente por mirar con otros ojos lo conocido. Su manera de pensar, abierta y tolerante, ha quedado claramente reflejada en su alegato: «La ciencia es sólo una forma de conocimiento, pero ciertos científicos la conciben como una religión en la que no caben ideas disidentes».

A pesar del rechazo inicial, Lynn Margulis consiguió merecidamente un gran número de premios e importantes reconocimientos entre los que, por ejemplo, podemos destacar que desde 1983 disfrutó de la condición de miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. En mayo de 1998 fue seleccionada por otra academia, la de las Ciencias y las Artes; y cuando fue escogida, un académico atestiguaba: «La elección de la profesora Margulis como Miembro de la Academia se añade a sus numerosos premios, y representa un reconocimiento muy apropiado de su estatura internacional dentro de la comunidad científica.»
En lo que respecta al tema de la mujer en la ciencia, o simplemente como trabajadora asalariada, la investigadora, ante algunas preguntas de periodistas, resultaba tajante: «Yo no hablo de mujeres ni para mujeres: es demasiado limitado». En cierta ocasión declaraba punzante: «Hay quienes han dicho que mi estilo de trabajo sobre la evolución es femenino, y eso es un error».
Una de las grandes satisfacciones de su vida fue la de ser considerada por encima de todo una profesora, y desde 1989 hasta su muerte ocupó plaza como catedrática del Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts (Amherst), donde conquistó el cariño y el respeto de sus numerosos alumnos. Desde 1973, la División de Ciencias de la Vida de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) financió durante décadas su investigación.
Además, Lynn Margulis, que hablaba correctamente español, francés e italiano, llevó a cabo investigaciones en Francia, Alemania, Suiza, México, Italia y también en España. En nuestro país colaboró asiduamente con diversas universidades, y en uno de sus trabajos estudió los tapetes microbianos localizados en el delta del Ebro, logrando resultados sumamente interesantes.
La popularidad de esta científica como conferenciante internacional en los campos de la Microbiología y de la Ecología la convirtió durante muchos años en uno de los más renombrados miembros de la comunidad científica internacional. Así por ejemplo, en 1997 fue elegida Miembro Extranjero de la Academia Rusa de las Ciencias Naturales. Esta investigadora fue además una prolífica escritora, autora y coautora de cientos de publicaciones incluyendo artículos científicos, libros de texto y de divulgación, películas y videos.
Lynn Margulis falleció el 22 de noviembre de 2011 a los 73 años de edad. Sin duda, con ella se perdió a una de las figuras más interesantes de la biología evolutiva. Sus ideas, más o menos controvertidas, han contribuido en gran medida a fomentar el pensamiento crítico en la investigación científica. Nunca perdió su entusiasmo por la Ciencia y por el debate enriquecedor.
Fuente: https://mujeresconciencia.com/2014/07/16/lynn-margulis-la-vida-desde-la-cooperacion-microbiana/
FÉLIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE
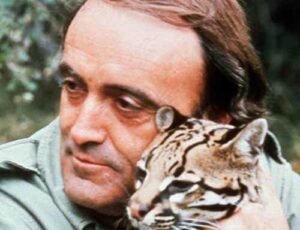
Félix Rodríguez de la Fuente profetizó que nuestro mundo se convertiría en la ‘civilización de la basura’. Su legado, su voz inconfundible y su amor por la divulgación sobre el respeto a la naturaleza y los animales marcó una época.
Félix Rodríguez de la Fuente dejó este mundo a los 52 años. Sin embargo, su legado sigue muy vivo. Son varias las generaciones que guardan a día de hoy con admiración y afecto imágenes y aventuras narradas por aquella voz inconfundible. Su programa Hombre y la Tierra marcó una época y enseñó a miles de personas lo que era el amor por la naturaleza.
Félix murió un 14 de marzo de 1980 en Alaska, el día de su cumpleaños tras un fatal accidente en avioneta. Los restos del siniestro se hallaron en Shaktoolik, una población donde viven los inuits muy cercana a Klondike. Ese lugar era uno de los favoritos del ecologista por su pasión por los libros de Jack London. Se sabe incluso que justo antes de despegar, miró el cielo y, admirado por tanta belleza, llegó a decir: “¿no es un bonito lugar para morir?”.
Aquella extraña premonición marcaría también parte de la leyenda de Félix Rodríguez de la Fuente. Era un hombre polifacético y mediático, capaz de emocionar y sorprender a toda una sociedad que, en aquella época, aún no disponía de una auténtica conciencia ecológica. Él asentó las bases y nos mostró, por encima de todo, la riqueza de nuestros ecosistemas y la belleza de un animal al que él amó por encima de los demás: el lobo.
Félix Rodríguez de la Fuente nació un 14 de marzo de 1928 en Burgos. Era hijo de un notario y en su casa se respiró siempre un ambiente cultural muy elevado, ahí donde crecer rodeado por la pasión por los libros, la curiosidad y el aprendizaje. Ahora bien, cabe señalar que Félix tardó bastante en ser escolarizado. Los ecos de la Guerra Civil marcaban el ritmo y la vida de su población, de ahí que la familia optara por una educación en el propio hogar.
Así, y durante sus primeros 10 primeros años de vida, el pequeño Félix pudo disfrutar de constantes escapadas al campo y la montaña, alzándose de manera temprana su afición por la cetrería. Este, el mundo de la naturaleza y la comprensión de sus ecosistemas hubiera sido sin duda la primera opción en su vida. No obstante, su padre se empeñó en orientarlo hacia una profesión de mayor provecho (según él) como era la medicina.
En 1946 inició sus estudios en Valladolid y en 1957 se graduó en estomatología en Madrid logrando el premio extraordinario de su promoción. Durante años llegó a jercer como odontólogo, pero solo a media jornada. Las tardes se las dedicaba a la cetrería. No fue hasta 1960, momento en que fallece su padre cuando puede, finalmente, dedicarse de manera profesional al estudio y protección de las aves de presa.
Félix, el amigo de los animales y el gran comunicador
En 1964 Félix Rodríguez de la Fuente empieza a consolidar su fama en Televisión Española (TVE). Después de ganar un premio en las Jornadas Internacionales de Cetrería, hace su entrada en la pequeña pantalla durante unos minutos para hablar de las aves. Durante ese breve instante de tiempo, cautiva a los espectadores por su voz y por su modo inconfundible de comunicar sobre la naturaleza. Todos se quedaron con ganas de más.
Al poco, televisión española le ofrece un programa, Félix, el amigo de los animales, el cual aprovecha para divulgar valores sobre la fauna y flora del país. Esa sería sin duda su meta de salida, porque desde ese momento se inician las publicaciones, los libros, los documentales y un libro que gana varios premios, Alas y Garras.
El hombre y la tierra, un programa emblemático
Entre 1973 y 1980 llega a la televisión su producción más conocida y emblemática: El hombre y la Tierra. La producción se divide en tres partes: las series ibérica, la suramericana y la norteamericana. Cabe señalar que aquellos episodios se hacían sin guión y que Félix improvisaba el desarrollo de cada uno de ellos. El impacto audiovisual fue inmenso.
PUBLICIDAD
Una de sus principales finalidades era la de sensibilizar a niños y adolescentes sobre el respeto a los animales y la naturaleza. No debemos restar mérito a este propósito, sobre todo porque en aquellos años tanto el interés y el conocimiento por esos temas era muy limitado.
Félix Rodríguez de la Fuente y los lobos
Fue en 1965 cuando Félix llevó a cabo algo que cambió su vida: salvó a dos lobeznos de morir apaleados en Aragón. Los adoptó, los llamo Rómulo y Remo y se convirtión en su lobo alfa, el jefe de la manada. Ese amor por los lobos lo llevó luchar por la protección de un animal odiado en la península ibérica y que iba camino de la extinción, como había ocurrido en casi toda Europa occidental.
Su afán por movilizar a la población y a las instituciones por su protección le valió más de una amenaza de muerte, pero Félix, lejos de rendirse, luchó también por el lince, el águila imperial y el oso ibérico. Gracias a él, se introdujo en la Ley de Caza el concepto de “especie protegida” para esos animales a los que no debía causarse daño alguno.
Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/felix-rodriguez-de-la-fuente-biografia-gran-ecologista-television/
ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein es quizá el científico mundialmente más conocido por el desarrollo de la Teoría de la Relatividad que revolucionó la ciencia conocida hasta el siglo XX.
En 1921 obtuvo el Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico e importante también fue el descubrimiento del movimiento browniano, auspiciado por Robert Brown en 1820 pero que había quedado sin explicación hasta entonces.
Albert Einstein nace en el seno de una familia judía en 1879. Fue el primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch. Su madre, que sabía tocar diversos instrumentos musicales, inspira la pasión musical que Einstein demostró desde muy pequeño. También influyó mucho en él su tío Jakob Einstein, ingeniero, que le daba libros de ciencia para que los leyera. Además Jakob montó con el padre de Einstein un taller dónde llevarían a cabo proyectos y experimentos tecnológicos de la época y, a pesar de que éste fracasó, Einstein creció impregnándose de ese espíritu inquieto y amante de la ciencia.
Fue un niño solitario que se entregaba al estudio y a la lectura concentrado y paciente. No comenzó a hablar hasta los tres años y eso, unido a su carácter, hizo plantearse incluso a sus padres si aquel niño sufría alguna discapacidad intelectual. Precisamente Einstein siempre alegó que cree que fue capaz de desarrollar la teoría de la relatividad debido a su desarrollo intelectual tardío ya que un adulto normal no se pregunta sobre el tiempo y el espacio, sólo cuando se es niño.
A los 4 años, en el transcurso de una enfermedad que le hizo reposar en cama, su padre le regaló una brújula de bolsillo. Para Einstein, según sus propias palabras, este acontecimiento sería determinante ya que le fascinó el hecho de que aquella aguja siempre apuntara en la misma dirección sin estar en contacto con nada. Esa curiosidad innata sería motivada y alentada por sus padres que le educaron en la perseverancia y la independencia.
También influyó en él, durante su juventud, un estudiante de medicina apellidado Talmud que le llevaba libros científicos y libros de filosofía que Einstein leía y comprendía apasionadamente.
Einsten cursó sus estudios de primaria en un colegio católico en Munich, donde la familia se había trasladado un año después de su nacimiento, y obtuvo excelentes calificaciones, especialmente en ciencias.
La etapa de la secundaria fue más dura para él y en 1895 se reunió con su familia en Milán (Italia), dónde debido a dificultades económicas, se habían trasladado sus padres con su hermana pequeña Maya. Pero Einstein no había terminado el bachillerato y, aunque trató de acceder al Instituto Politécnico de Zurich (Suiza) mediante un examen, no pudo debido a que no superó una asignatura de “letras”. Finalmente al año siguiente sí obtuvo el título de bachiller y con 17 años, por fin, ingresó en la Politécnica de Zurich para estudiar Física. Se graduó en 1900 y obtuvo el título de profesor de Matemáticas y Física.
Entre 1902 y 1909 consiguió un puesto fijo en la oficina de patentes de Berna, en Suiza y durante este tiempo terminó su doctorado. En ese periodo, concretamente en 1905, publicó unos artículos de suma relevancia para la ciencia: sobre el efecto fotoeléctrico, sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial. Estos artículos le valieron la obtención de su doctorado, una plaza de profesor en 1909 en la Universidad de Berna, en 1914 una plaza en la Academia de ciencias prusiana, en Berlín, y en 1921 el Premio Nobel de Física, pero otorgado por el efecto fotoeléctrico, ya que la Teoría de la Relatividad Especial y General (que perfeccionó hacia 1915) suscitaban controversia en el mundo científico. Durante el resto de su vida y, a pesar de que tuvo que vivir dos guerras mundiales siendo durante la segunda el momento en que emigró a Estados Unidos para siempre, se dedicó a la ciencia tratando de encontrar una teoría unitaria de la gravitación y el electromagnetismo. Por toda su trayectoria, obtuvo fama y prestigio mundiales como científico y la ecuación E=m·c 2 quizá sea de las más conocidas de la Física.
Casado dos veces y con dos hijos reconocidos, fue un activo defensor del pacifismo, aunque se le recuerde también por apoyar (y no participar) el “Proyecto Manhattan”, un programa de desarrollo de armas nucleares en EEUU que daría lugar a la bomba atómica. Pero tras el desastre de Hiroshima y Nagasaki, hizo campaña contraria a las armas nucleares.
Einstein falleció en Princeton en 1955 dejando un legado científico que revolucionó la ciencia del siglo XX y de momento, probablemente del XXI.
Principales publicaciones
- Sobre el efecto fotoeléctrico: Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de luz (1905).
- Sobre el movimiento browniano: Sobre el movimiento requerido por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario (1905).
- Relatividad especial. Dos artículos: Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento y Equivalencia entre masa y energía (1905).
- Teoría de la Relatividad General. Presentada como conferencia en la Academia de las ciencias prusianas. (1921).
Fuente: https://www.kids.csic.es/cientificos/einstein.html
DIA MUNDIAL DEL AGUA
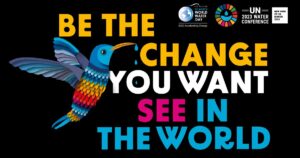
La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración.
España es uno de los países de Europa que se prevé que sufra un mayor estrés hídrico como consecuencia del cambio climático. A día de hoy, ya estamos viviendo sus efectos en esta región, y es que las precipitaciones son cada vez más irregulares, los periodos de sequía más intensos y cada año se baten récords de temperaturas medias.
El clima es determinante principal de las condiciones ambientales que regulan la disponibilidad de agua en cualquier área geográfica. De ahí que, tomar medidas inmediatas resulte imprescindible para afrontar la demanda. No olvidemos que, además del estrés hídrico como consecuencia del cambio climático, se prevé que la demanda mundial de agua aumente en un 55 % para 2050.
La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Así, en la estrategia se definen una serie de objetivos a alcanzar en 2030, uno de ellos mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Para conseguirlo, una de las principales líneas de actuación que plantean es la reutilización del agua.
A día de hoy, España reutiliza algo más del 7% del agua regenerada. Se trata de agua que ha sido depurada y sometida a tratamientos específicos que permiten que pueda ser reutilizada para diferentes usos.
La agricultura, el riego de zonas verdes, el baldeo de calles o la recarga de acuíferos, son algunos de los usos principales que se dan a este recurso; sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Pese a que algunas zonas del territorio español, sobre todo las zonas más áridas, han realizado ya importantes esfuerzos por incrementar el uso de agua regenerada superando incluso el 95% de reutilización, sigue habiendo zonas donde este porcentaje se encuentra muy por debajo. Incluso, algunos territorios, de la mano de las empresas gestoras del ciclo integral del agua, han trabajado para incorporar nuevos usos al agua regenerada, como por ejemplo la prevención de incendios forestales.
Meta 6.4 marcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
El ODS 6 de la Agenda 2030 está vinculado al ‘Acceso al Agua y Saneamiento’. Así, dentro de cada uno de los objetivos se plantean un número de metas a cumplir para el año 2030. La meta 4 de este Objetivo de Desarrollo Sostenible está vinculada a aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua.
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua: un año decisivo para el ODS 6

El año 2023 será decisivo para el agua. En ello coinciden organismos internacionales, gobiernos, empresas y científicos, unidos en el objetivo de conseguir agua limpia y saneamiento para todos, tal y como marca el ODS 6 de la Agenda 2030. Del 22 al 24 de marzo en Nueva York se llevará a cabo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, 46 años después de que tuviera lugar la primera, en marzo de 1977 en Mar del Plata (Argentina).
Así, la ONU dedicará al agua una nueva conferencia monográfica de máximo nivel, coincidiendo con la mitad de la Década para la Acción sobre el Agua y el Saneamiento (2018-2028).
La organización internacional espera que, en esta cita, que coincidirá con el Día Mundial del Agua de 2023, se haga balance de los resultados de la mitad de la Década de Acción y se establezca una hoja de ruta y un cronograma concretos para asegurar que la humanidad llegue a 2030 con el derecho humano al agua y al saneamiento asegurado para todos. Naciones Unidas no se olvida de unir los ODS 6 y 17, destacando que «deben mejorarse las alianzas entre los grupos de interés. Solo a través de esfuerzos combinados podemos lograr la agenda del agua. Tenemos que fortalecer el diálogo con otros sectores y encontrar palancas comunes para acelerar el progreso. Empresas, sociedad civil, mundo académico y todas las partes interesadas deben desempeñar un papel activo en el proceso preparatorio y en la propia conferencia»
Fuente: https://www.un.org/es/observances/water-day /https://www.fundacionaquae.org/dia-mundial-agua-2023/
ABRIL
JANE GOODALL
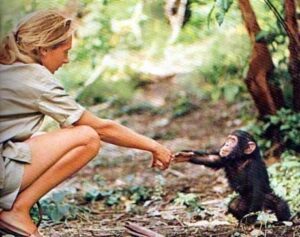
Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres en el seno de una familia de clase media, criándose en la posguerra en la casa familiar de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Allí vivió su infancia y juventud, rodeada de animales y soñando con escribir sobre los animales en África. A los 23 años comenzó a hacer realidad su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey, hasta que éste la envió en 1960 a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó su tienda en la selva y comenzó su proyecto de investigación que duraría en teoría seis meses, y que continúa en el presente tras más de seis décadas, de la mano de investigadores y asistentes del IJG.
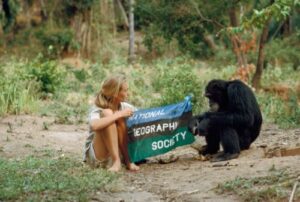
Los resultados de sus exhaustivas investigaciones de campo revolucionaron a la comunidad científica y fascinaron al mundo entero a través de los documentales de National Geographic, entre otros. Su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación permitieron echar luz en el hasta entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su conducta instrumental, estructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, canibalismo, crianza y adopción, entre muchos otros aspectos. Su extenso trabajo, proseguido por investigadores del Instituto Jane Goodall, cumple 62 años en 2022 y constituye una de las investigaciones de campo más prolongadas sobre animales en libertad.
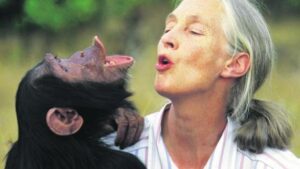
Con más de 26 libros en su haber (ver página tienda solidaria), innumerables artículos científicos, y más de 20 producciones para cine o televisión, sin contar las miles de entrevistas o artículos sobre ella, su trabajo ha sido fundamental no sólo para difundir conocimientos sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y la de sus ecosistemas, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia especie y promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades. Ha sido considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX y una de las activistas más importantes del siglo XXI. El documental sobre su vida y obra, “El viaje de Jane”, ha ganado el premio “Best Green Film” en el GreenFilmFest de Berlín, y fue preseleccionado entre los nominados al Oscar 2012 a Mejor documental.
En 2018 se estrenó en los canales de National Geographic en España el documental «Jane» con imágenes inéditas, perdidas durante años en los archivos de National Geographic, y con la dirección de Brett Morgen.
https://www.youtube.com/watch?v=BjuwJ09yrwU
Y en 2020 se estrenó la secuela de ese documental de National Geographic, llamado «Jane Goodall: La gran esperanza».
https://www.youtube.com/watch?v=PGI3z9GcnYA
Jane Goodall es Doctora en Etología por la Universidad de Cambridge y Doctora honoris causa por más de 45 universidades del mundo, incluyendo dos instituciones españolas. Ha sido distinguida con más de 100 premios internacionales, incluido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2003 en España, el Premio Internacional Cataluña 2015, la Legión de Honor de la República de Francia, y el título de Dama del Imperio Británico. Del mismo modo, fue galardonada con la medalla Hubbard del National Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize en Japón, la medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, el premio Gandhi/King por la No Violencia, y la Medalla de Oro UNESCO. En abril de 2002, el Secretario General Kofi Annan nombró a la Dra. Goodall como “Mensajera de la Paz” de Naciones Unidas, y fue confirmada en su misión en 2007 por el Secretario General Ban Ki-moon. En 2009 fue nombrada como patrocinadora oficial del Año del Gorila, por la ONU. En 2012 volvió a participar de la ceremonia en la sede de la ONU en Nueva York (ver noticia). En 2020 recibió el Premio Tang (Taiwan) de Desarrollo Sostenible y también el Premio Artemio Precioso, otorgado por Greenpeace España por su activismo ambiental.
También puedes encontrar el valioso testimonio de la Dra. Jane Goodall en medios escritos, en forma de entrevistas, chats, blogs y artículos en esta página. Además, puedes ver videos de momentos históricos y de entrevistas especiales a la Dra. Jane Goodall en este enlace. Y si quieres escuchar a la Dra. Jane leyendo sus propios cuentos, en inglés y con subtítulos, clica aquí.

https://janegoodall.es/es/biografia.html
ARENARIA CUMPLE AÑOS!!
El 9 de Abril de hace 14 años nacía Arenaria, y para celebrarlo, este año haremos un concurso si quieres saber más pincha en el siguiente enlace:
MAYO
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.
(Petilla de Aragón, 1 de mayo de 1852 – Madrid, 17 de octubre de 1934). Médico español, especializado en histología y anatomía patológica. Considerado el padre de la neurociencia.
Nació en Petilla de Aragón, hijo de Justo Ramón Casasús y de Antonia Cajal. Su padre era médico-cirujano, profesión que obligó a la familia a cambiar de residencia constantemente.
Realizó los estudios primarios con los escolapios de Jaca y los de bachillerato en el instituto de Huesca, en una época marcada por la agitación social, el destierro de Isabel II y la Primera República. Una etapa en la que comienza a mostrar su rebeldía, negándose a memorizar conceptos, también desarrolló habilidades en dibujo para el que parecía estar dotado, dibujos que realizaba siempre en contacto con la naturaleza, una pasión que le llevó a otra, su afición a la montaña.
En 1870, realiza el primer curso de Medicina en Zaragoza. Don Justo es nombrado cirujano del Hospital Provincial y toda la familia se traslada a Zaragoza. Cursó sus estudios con éxito y tras licenciarse en 1873, fue llamado a filas. El servicio militar era obligatorio según una ley que había establecido Emilio Castelar, presidente de la Primera República. Cuando llevaba unos meses en la milicia, se convocaron oposiciones para el cuerpo de Sanidad Militar. Después de quedar el número 6, ingresó y fue inmediatamente destinado a Cuba.

Una vez regresado a España (1875), es nombrado ayudante interino de Anatomía en la Universidad de Zaragoza y dos años más tarde obtuvo el doctorado en la Universidad de Madrid, con la Tesis Patogenia de la Inflamación. A continuación, ganó la plaza de director del Museo Anatómico de Zaragoza, cargo que desempeñó hasta que obtuvo la cátedra de Anatomía General de la Universidad de Valencia (1883); posteriormente ejerció su magisterio en las de Barcelona (1887) y Madrid (1892).
Santiago Ramón y Cajal es a menudo nombrado «padre de la neurociencia moderna» por sus estudios sobresalientes sobre la anatomía microscópica del sistema nervioso, sus observaciones sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso y por sus teorías sobre la función, el desarrollo y la plasticidad de prácticamente todo el sistema nervioso. Por primera vez, Cajal situó a España en la vanguardia de la ciencia internacional. Después de sus casi cincuenta años de trabajo (1887-1934) sus investigaciones siguen cautivando y estimulando a los neurocientíficos modernos de todo el mundo. Sus descripciones y sus láminas han servido de texto para la formación de generaciones de médicos en todo el mundo. Publicó más de 200 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus libros es necesario mencionar: Manual de Histología normal y técnica micrográfica (1889), Manual de Anatomía patológica general (1890), Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados (1904).
En 1902, fue nombrado director del «Laboratorio de Investigaciones Biológicas», un centro de investigación fundado por orden de Su Majestad el Rey Alfonso XIII con motivo de la concesión en 1900 del Premio Moscú a Santiago Ramón y Cajal. Este laboratorio nacional dio origen al Instituto Cajal en 1922, que luego se incorporó al CSIC el 24 de noviembre de 1939.

En 1888 el joven investigador español descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, está compuesto de entidades individuales, más tarde denominadas neuronas. Sus hallazgos refutaron la popular «teoría reticular», que imperaba hasta entonces y que consideraba al sistema nervioso como una red continua de fibras. Cajal estudió cada fase de la vida de las neuronas. En los embriones, observó una estructura dinámica en la punta de los axones en desarrollo (que denominó cono de crecimiento), que según su hipótesis podría estar guiada hacia núcleos específicos del cerebro por sustancias químicas (neurotropismo). Dedujo que, debido a los espacios entre ellas, las neuronas deben comunicarse no por continuidad sino por contacto, (término más tarde acuñado “sinapsis”). A partir de imágenes estáticas, Cajal pudo determinar el flujo general de actividad nerviosa (la llamada doctrina de la polarización dinámica). Cajal también identificó que hay protuberancias en los tallos de las dendritas (que llamó “espinas dendríticas”), que sus contemporáneos descartaron como artefactos pero que él reconoció como sitios de contacto reales con capacidad funcional.
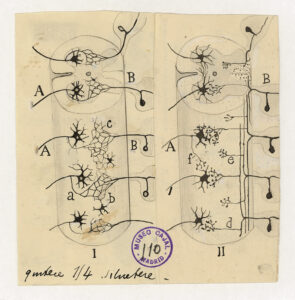 En la década de 1890, Cajal fue uno de los primeros científicos en interpretar la capacidad de las neuronas para adaptar su morfología (plasticidad) a las necesidades funcionales. Él, muy probablemente pudo haber sido responsable de popularizar el término “plasticidad”. En este sentido, dijo Cajal, «el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro».
En la década de 1890, Cajal fue uno de los primeros científicos en interpretar la capacidad de las neuronas para adaptar su morfología (plasticidad) a las necesidades funcionales. Él, muy probablemente pudo haber sido responsable de popularizar el término “plasticidad”. En este sentido, dijo Cajal, «el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro».
Santiago Ramón y Cajal obtuvo el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906. En 1907 se convirtió en el primer presidente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cargo que desempeñó hasta su muerte. Como presidente de la JAE (1907-1932), Cajal dirigió el mayor proyecto científico de regeneración y modernización llevado a cabo en España a principios del siglo XX. Durante su larga presidencia, alentó cambios estructurales en el sistema educativo español, siendo la JAE el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Participó en las principales iniciativas de crear una infraestructura científica y educativa en España: Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII y Consejo de Instrucción Pública (1900); Laboratorio de Investigaciones Biológicas (1900) e Instituto Cajal (1920).
En 1908 fue elegido senador en representación de la Universidad de Madrid, y dos años más tarde fue designado senador vitalicio. Sin embargo, no aceptó ningún nombramiento de contenido político, hasta el punto que rechazó el de Ministro de Instrucción Pública (1906).
A lo largo de su vida recibió numerosas muestras de reconocimiento a su obra: denominación de centros escolares y de investigación. Gran Cruz de Isabel la Católica (1890), Gran Cruz de Alfonso XII (1902), Premio Internacional de Moscú (1900), medalla de oro de Helmholtz de la Real Academia de Berlín (1905).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845060/
https://www.csic.es/es/legado-cajal
DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES
Los primeros parques nacionales europeos se declararon en Suecia el 24 de mayo de 1909. Para conmemorar ese día, la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.

Parque Nacional de Abisko, uno de los primeros parques nacionales creados de Europa en 1909.
Con este día se pretende recordar y difundir los valores de los Parques Nacionales y el papel que cumplen en la conservación de la naturaleza, en el territorio y ante los retos del cambio global como lugares para el seguimiento, la adaptación y la sensibilización. En esta edición 2023, el lema común es Construyendo sobre nuestras raíces. Una fantástica oportunidad para reconocer y dar a conocer el enorme patrimonio natural y cultural de nuestras áreas protegidas, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas para mejorar el papel de la naturaleza en beneficio de toda la sociedad.
En España tenemos un total de 16 parques Nacionales: once de ellos en la península ibérica, cuatro en Canarias y uno en Baleares. Están integrados en la Red de Parques Nacionales. El primero de ellos, Picos de Europa, fue creado en 1918 y el último en incorporarse a la red, en 2021, fue el parque nacional de la Sierra de las Nieves.
En Galicia tenemos uno: Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, creado en 2002.

Parques Nacionales españoles:
1.-Parque Nacional del Teide (Tenerife).

2.-Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote).
3.-Parque Nacional de Garajonay (La Gomera).
4.-Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma).
 5.-Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera (Baleares).
5.-Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera (Baleares).
6.-Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).
7.-Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio (Lleida).
8.-Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias – Cantabria – León).
 9.-Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real – Toledo).
9.-Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real – Toledo).
10.-Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).
11.-Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (Pontevedra – A Coruña).
12.-Parque Nacional de Doñana (Huelva – Sevilla – Cádiz).
 13.-Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid – Segovia).
13.-Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid – Segovia).
14.-Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).
15.-Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada – Almería).
16.-Parque de la Sierra de las Nieves (Málaga).
 Fuentes: https://redeuroparc.org/dia-europeo-de-los-parques/
Fuentes: https://redeuroparc.org/dia-europeo-de-los-parques/
https://parquesnacionales.cnig.es/es
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/
JUNIO
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente.
Este día se convierte en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo.
Cada año lo auspicia un país diferente, y en este 2023 el anfitrión y organizador es CÔte D’Ivoire. Este año se trata de concienciar sobre la contaminación por plásticos y buscar soluciones al plástico: Por un planeta sin contaminación por plásticos.
Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor de 2200 Torre Eiffeles juntas. Asimismo, los microplásticos (partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 mm) invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico cada año, e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de montaña hasta el lecho marino.

(Foto: InsideCreativeHouse/Adobe Stock).
Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. Para resolver esta crisis, es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo.
Este año marca el 50 aniversario de este día mundial establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972.
En los últimos 50 años, su celebración ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo.
El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias. Le seguirán muchas más.
Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que «Una sola Tierra» y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza sean tan pertinentes como siempre.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/environment-day
DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
En 1992 se propuso, por primera vez, la idea de celebrar un día que destacara el valor que tienen los océanos en el marco de la celebración de la Cumbre de la tierra de Río de Janeiro. Sin embargo, no fue hasta 2008, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas designó el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Este día recuerda el importante papel del océano en la vida cotidiana. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la biosfera.
El propósito del Día es informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares.
El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra. Los océanos contienen el 96% de toda el agua de la Tierra. El resto es agua dulce que se encuentra en forma de ríos, lagos y hielo. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico, que ayuda a los seres humanos en su sustento.

(Foto:@Renee Capozzola).
Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030, habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca.
Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida.
Los océanos funcionan como sostén planetario y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las costas.
A través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas.
No podemos olvidar que los océanos cumplen la función de contribuir al equilibrio climático, sin embargo, en la actualidad la quema de los combustibles fósiles ha impactado de forma negativa a toda la Tierra provocando un aumento descontrolado de las temperaturas y gran desequilibrio del clima en los cinco continentes. Estos cambios abruptos y continuos representan una seria amenaza futura para toda la humanidad, ya que, de acuerdo a los estudios realizados por los científicos, en los últimos años, se ha podido observar un incremento en el nivel del mar debido a los gases del efecto invernadero.
A pesar de que solo haya un Día Mundial de los Océanos por año, debemos tenerlos en cuenta durante los 365 días ya que, si se degradan en exceso la supervivencia del planeta, de nosotros, del resto de especies animales y vegetales, pendería de un hilo.

Fuente: https://www.un.org/es/observances/oceans-day
JACQUES YVES COUSTEAU
Jacques-Yves Cousteau (Saint André de Cubzac, Francia, 1910-París, 1997) fue un oficial naval francés, explorador, investigador y biólogo marino que estudió el mar y sus habitantes.
Describió su investigación del mundo submarino en una serie de libros, el primero, The Silent World: A Story of Undersea Discovery and Adventure, publicado en 1953. Cousteau también dirigió películas, comoThe Silent World, el documental adaptación de su libro, que ganó una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1956. Las películas y series documentales rodadas durante sus exploraciones a bordo de su buque Calypso han sido emitidas por televisión a través de su programa documental, El Mundo Submarino, que durante años fue transmitido en todo el mundo, haciendo de Cousteau el más célebre de los divulgadores del mundo submarino. Fue, además, uno de los primeros activistas contra la contaminación del medio marino.
Aunque nacido en Francia, entre 1920 y 1923, la familia vivió en los Estados Unidos, donde el joven Jacques-Yves descubrió la natación y la apnea en un ambiente lacustre en Vermont. La fascinación de Cousteau por el mar empezó muy pronto, y por casualidad. A los cuatro años de edad, Jacques era un niño con una salud muy frágil, por lo que los médicos recomendaron a sus padres que el pequeño evitara los deportes de contacto y practicara la natación. A partir de entonces, Jacques Cousteau empezó a sentirse fascinado por todo lo relacionado con el mar. A su regreso a Francia, descubrió el mar en Calanques, cerca de Marsella. En aquella época, Francia ya contaba con un célebre explorador marino y polar, Jean-Baptiste Charcot, que navegaba a bordo de su barco, el Pourquoi Pas?
Ingresó en la Academia Naval Francesa en 1930 y se embarcó en el Jeanne dArc, un buque escuela de la Marina. Se convirtió en oficial de artillería en 1933. Tenía la intención de ser piloto en la Aéronautique Navale, pero en 1935 un accidente automovilístico le obligó a una convalecencia forzada que terminó en 1936 con una asignación en el acorazado Condorcet. Fue a bordo de este barco donde Cousteau conoció a Philippe Tailliez, quien le prestó las gafas subacuáticas Fernez, antecesoras de las actuales gafas de natación. Las utilizó en Mourillon y quedó impresionado por la belleza de la vida submarina que se desarrolla en el fondo rocoso y en la posidonia. Allí decide dedicar su vida a la exploración submarina.

En 1938, Tailliez conoció a Frédéric Dumas, y lo presentó a Cousteau. Desde entonces, los tres formaron un trío de amigos dedicados a la investigación submarina, trío que Tailliez bautizaría en 1975 con el apodo “Les Mousquemers”, un juego de palabras entre «terre» y «mer; —»mousquetaires» se pronuncia en francés igual que «mousqueterre»—. Como los mosqueteros de Alejandro Dumas, los «Mosquemers» también eran cuatro, Léon Vêche aportó la logística.
En varias ocasiones, entre 1939 y 1942, ya utilizaron las aletas de buceo de Louis de Corlieu, la cámara de filmación submarina desarrollada por Hans Hass, la máscara de buceo con válvula de retención alimentada desde la superficie mediante un tubo de goma de Maurice Fernez, el regulador de presión «Le Prieur» y dos rebreathers que funcionaban con oxígeno puro.
Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron decisivos para la historia del buceo. Después del armisticio de 1940, la familia de Jacques-Yves Cousteau se refugió en Megève, trabando amistad con la familia Ichac. Jacques-Yves Cousteau y Marcel Ichac compartían el mismo deseo de revelar al gran público lugares desconocidos e inaccesibles: Cousteau el mundo submarino e Ichac las altas montañas. Los dos vecinos se llevaron el primer premio del Congreso de Cine Documental de 1943, por la primera película submarina francesa: Par dix-huit mètres de fond, realizado sin aparato de respiración el año anterior en las islas Embiez, en Var, con Philippe Tailliez y Frédéric Dumas, utilizando un estuche de cámara resistente a la presión de profundidad desarrollado por el ingeniero mecánico Léon Vèche, ingeniero de Artes y Medidas en la Escuela Naval.
Tras finalizar la contienda, la marina francesa quiso aprovechar los conocimientos de buceo de Cousteau y organizó una expedición submarina en el Mediterráneo en busca de un barco romano, el Mahdia, que había naufragado en el siglo I a.C. en las costas de Túnez. Ésta fue la primera expedición arqueológica subacuática de la historia en la que se emplearon aparatos autónomos de inmersión diseñados por el propio Cousteau y por Émile Gagnan, un ingeniero francés. Bautizaron a ese dispositivo como como Acqua Lung (pulmón acuático). Un año después, Cousteau abandonó definitivamente la marina para organizar sus propias expediciones.
En 1943, realizaron la película Épaves (Naufragios), en la que utilizaron dos de los primeros prototipos del Aqua-Lung. Estos prototipos fueron fabricados en Boulogne-Billancourt por la empresa Air Liquide, siguiendo instrucciones de Cousteau y Émile Gagnan.

El Calypso
«Fue ahí, entre las barcas y los acorazados del puerto de La Valletta, en la isla de Malta, donde lo vi por primera vez. Me enamoré de él nada más verlo. Me acuerdo como si fuera ayer… ¡pero fue en 1950!». El barco del que así hablaba Cousteau era un viejo dragaminas que se hundió en Singapur y fue remolcado hasta Marsella. El explorador se prendó de inmediato de él y lo bautizó con el nombre de Calypso, como la ninfa del poema homérico La odisea, lo remodeló completamente y lo transformó en el buque oceanográfico más popular de la historia de la navegación. Su primera misión fue el estudio de los corales en un archipiélago del mar Rojo.
En 1953, Cousteau publicó El mundo del silencio, un libro donde narraba sus experiencias y viajes por el mar. Su figura como divulgador del mundo marino culminó en 1956 con la película del mismo nombre, dirigida por Louis Malle y con la cual ganó la Palma de Oro del Festival de Canes y, un año más tarde, el Oscar.
A pesar del éxito adquirido con sus películas y la publicación de sus libros, Cousteau no abandonó su faceta como inventor. En 1960 presentó al mundo unos revolucionarios «platillos de buceo», unos pequeños submarinos con forma de platillo volante para poder hacer inmersiones a mayor profundidad. En 1963 se construyó la primera base submarina en la que Cousteau permaneció junto a un equipo de expertos durante 30 días.

En 1973, junto con sus dos hijos, creó la Sociedad Cousteau para la protección de la vida oceánica, que llegó a tener más de 300 000 miembros. Desde esta plataforma denunció los devastadores efectos de la pesca abusiva, promovió movilizaciones contra la energía nuclear y advirtió sobre los problemas derivados de la superpoblación. A menudo descrito por otros biólogos como un comunicador más que como un científico, Cousteau fue capaz de hacer llegar a un público profano el amor por el mar y por la enorme diversidad de vida que lo inunda.
En 1975 Cousteau descubrió los restos del naufragio del HMHS Britannic.
En 1977 junto con sir Peter Scott, recibió el Premio Internacional sobre el Medio Ambiente, otorgado por las Naciones Unidas.
En 1985, se le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad en los EEUU.
En 1992, fue invitado a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro), y desde entonces se convirtió en asesor para las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
Pero lo que realmente convertiría a Cousteau en una celebridad mundial fue la serie documental que se emitió desde 1968 a 1975 llamada El mundo submarino de Jaques Cousteau. En ella, el famoso oceanógrafo explora los mares del planeta junto a la tripulación del Calypso, mostrando al público la diversidad y complejidad del mundo submarino y la vida de los océanos. En 1968, National Geographic Society marcó un hito en la historia de la televisión al conseguir que uno de los documentales de Cousteau titulado Amazonas fuese visto por treinta y cinco millones de personas.
Jacques-Yves Cousteau murió de un infarto el 25 de junio de 1997 en París, dos semanas después de haber cumplido 87 años. Está enterrado en el panteón familiar de Saint-André-de-Cubzac, su lugar de nacimiento. La ciudad le rindió homenaje llamando a la calle de su casa natal «rue du Commandant Cousteau», donde se colocó una placa conmemorativa. Para el recuerdo quedarían sus palabras: «En el mar no hay pasado, presente o futuro, sólo paz».

A Cousteau le gustaba definirse como un «técnico oceanográfico». Era en realidad un sofisticado director y amante de la naturaleza. Su trabajo le ha permitido a mucha gente explorar los recursos del «continente azul». Su trabajo también creó una nueva forma de comunicación científica, criticada en su momento por algunos científicos. El así llamado «divulgacionismo», una forma simple de compartir conceptos científicos con las masas de espectadores fue luego empleado en otras disciplinas y llegó a ser una de las características más importantes de la televisión moderna.
Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/jacques-cousteau-gran-defensor-mares-y-oceanos_14353
JULIO
ROSALIND FRANKLIN
Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres, segunda de cinco hermanos, tres de ellos varones, en una familia judía que llevaba cuatro generaciones dedicada a la banca. Su educación más temprana, hasta los 18 años, la recibió en varios colegios de prestigio, incluyendo una estancia en Francia con un programa que incluía, además de costura y deporte, aula de debate y, sobre todo, física y química. Vuelve a casa y aprueba el examen de ingreso en el Colegio Newnham, en Cambridge, para estudiar ciencias experimentales y, en concreto, química. Su padre no acepta la decisión de Rosalind y le retira su asignación, pero una tía, hermana de su padre, corre con los gastos y le permite estudiar en el centro elegido. No pasó mucho tiempo sin que el padre aceptara la decisión de su hija y volviera a hacerse cargo de los gastos.
En 1941, se gradúa en química y física y, de inmediato, consigue una beca para iniciar su tesis doctoral pero un año después, en 1942 y en plena Guerra Mundial, pasa a la Asociación para la Utilización del Carbón y sus estudios sirvieron para la fabricación de máscaras antigás. Hizo un trabajo importante en sus estudios sobre el carbón lo que le permitió, al acabar la guerra y en 1946, defender su tesis doctoral.

(Fuente: Wikimedia Commons).
Adrienne Weill, científica francesa refugiada en Inglaterra durante la guerra, orientó el trabajo postdoctoral de Rosalind y, en 1947, la animó a ir a Francia, al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, en París. Era un grupo de investigación muy activo, a la última, dinámico y, sobre todo, abierto a las mujeres, a diferencia del anquilosado y masculino entorno que conocía en Inglaterra.
Allí, en París, aprendió la técnica de difracción de Rayos X en la que se convertiría en una experta a nivel mundial y aplicaría, pocos años más tarde, a la molécula del ADN. En 1951, vuelve a casa, a Inglaterra, y consigue una plaza en el King’s College de Londres. Allí, John Randall, el director del departamento, le encarga el estudio de la estructura del ADN.
Pero el King’s College era, dentro del panorama machista de la ciencia inglesa, el centro que parecía encargado de guardar las esencias. Las mujeres del personal del King’s College eran tratadas con respeto pero sabían, sin ninguna duda, que nunca alcanzarían el estatus de los hombres. Era el centro en el que se mantenía, con orgullo de casta, la “trivialidad”, según Crick, de no dejar entrar a las mujeres en la sala de profesores.
En su estancia en el King’s College, Rosalind Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes con ADN, cambió el método y obtuvo fotografías, junto a su estudiante de doctorado Raymond Gosling, con una nitidez que nadie había conseguido antes. En noviembre de 1951 dio una charla para exponer sus resultados a sus colegas del King’s College. Entre el público estaban Watson y Crick, también interesados por la estructura del ADN, y que trabajaban en el Laboratorio Cavendish, en Cambridge, a unos 90 kilómetros al norte de Londres. Era Maurice Wilkins, compañero, aunque no se llevaban bien, de Rosalind Franklin en el King’s College, y también estudioso de la estructura del ADN y buen amigo de Watson y Crick, quien les había invitado. En aquel seminario, Watson y Crick empezaron a conocer el trabajo de Rosalind Franklin y a utilizar sus datos.
Fue también Wilkins quien, en los meses siguientes, fue enseñando a Watson y Crick imágenes de ADN tomadas por Rosalind Franklin, rara vez con su permiso y la mayor parte de las veces sin que ella lo supiera. En febrero de 1953, vieron tres imágenes y, entre ellas, la famosa fotografía número 51. Para entonces, Watson y Crick llevaban más de un año sin conseguir nada positivo. La número 51 la habían conseguido Franklin y Gosling en mayo de 1952 y, años después, Watson recordaba lo que sintió cuando la vio: En cuanto ví la foto quedé boquiabierto y se me aceleró el pulso. Por lo que se sabe, Rosalind Franklin nunca se enteró de que Watson había visto la fotografía.
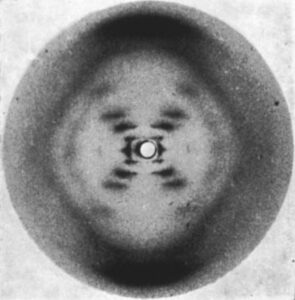
Estas imágenes, más los datos de la charla de Rosalind Franklin de noviembre de 1951, más algunos datos más proporcionados por Wilkins, llevaron a Watson y Crick a su propuesta de la estructura del ADN y la publicaron en Nature en abril, solo un par de meses después de ver la número 51.
En el artículo, Watson y Crick mencionan a Rosalind Franklin, entre otras personas, y sin ninguna mención especial a sus datos y sus fotografías: …hemos sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza general de resultados experimentales no publicados y las ideas de Wilkins, Franklin y sus colaboradores…. Así es de enigmático a veces el lenguaje científico, además de ser un ejemplo impagable de cómo subestimar el trabajo de otro.
En el mismo número de Nature, unas páginas más adelante, Rosalind Franklin y su doctorando Raymond Gosling, publicaron un artículo muy técnico sobre sus fotografías, con la famosa 51, y, demostrando su honradez científica, y personal, apoyando el modelo propuesto por Watson y Crick.
Hay quien ha propuesto que, para entonces, Rosalind Franklin había llegado a las mismas conclusiones que Watson y Crick, pero la rapidez de la publicación le impidió proponer su modelo. En 1951 había escrito que sus resultados sugerían una estructura helicoidal con 2, 3 o 4 cadenas y con los grupos fosfato hacia el exterior. Esto lo escribió 16 meses antes del famoso artículo de Watson y Crick.
Pero ya estaba cansada de sus discusiones con Wilkins, Watson y Crick y, en general, del ambiente del King’s College. Se traslada al Birbeck College, también en Londres, al laboratorio dirigido por John Bernal, donde permaneció hasta su muerte.
En este centro su carrera investigadora siguió adelante, con importantes trabajos sobre virus, en concreto, el del mosaico del tabaco y el de la polio que todavía citan los expertos. Pero en 1956 se siente mal durante un viaje por Estados Unidos y pronto se le diagnostica cáncer de ovario, quizá provocado por la excesiva exposición a radiaciones durante sus investigaciones con Rayos X. Todavía trabajó durante otros dos años, y después de tres operaciones quirúrgicas y quimioterapia, técnica que entonces estaba empezando a aplicarse, murió en Londres el 16 de abril de 1958, a los 37 años. Cuatro años después, en 1962, Watson, Crick y Wilkins recibían el Premio Nobel por sus estudios sobre la estructura del ADN. Ni Watson ni Crick mencionaron a Rosalind Franklin en sus discursos de aceptación.
Sólo muchos años después y gracias a otros científicos y amigos de ella, se ha sabido que una buena parte de los datos sobre los que se basa la estructura molecular del ADN que describieron los premiados provenían de las investigaciones que desarrolló la científica durante sus años en el King’s College.
El certificado de defunción de Rosalind Franklin dice: Una científica investigadora, soltera, hija de Ellis Arthur Franklin, un banquero. Nos vale como definición y como recuerdo.
Fuentes: https://www.kids.csic.es/cientificos/rosalind.html
https://mujeresconciencia.com/2014/05/09/el-caso-de-rosalind-franklin/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/rosalind-franklin-y-estructura-adn_16614
MARIE THARP
Marie Tharp (Ypsilanti, 30 de julio de 1920-Nyack, 23 de agosto de 2006) fue una cartógrafa oceanográfica y geóloga estadounidense quien, junto con Bruce Heezen, creó el primer mapa científico de todo el suelo oceánico. Pocas personas en el mundo pueden decir que su trabajo sirvió para mostrar cómo es el 70% de todo el planeta. Su obra puso de manifiesto la existencia de la dorsal mesoatlántica y revolucionó la comprensión científica de la deriva continental.
Marie primero estudió filología inglesa y música en la universidad, para después hacer un máster en geología y otro en matemáticas.

Empezó a trabajar como geóloga en una compañía petrolera y más tarde se trasladó a Nueva York, donde se incorporó en la Universidad de Columbia. “¿Sabes dibujar?” fue la única pregunta que Tharp tuvo que contestar. Así comenzó su aventura. Después de dos semanas trabajando en el laboratorio, conoció al geólogo marino Bruce Heezen. Al principio, Tharp ayudaba a todos sus compañeros; todos los encargos los completaba con mucha paciencia. Era muy trabajadora e inteligente, todos querían trabajar a su lado. Heeze y Tharp pronto se dieron cuenta de que se entendían a la perfección, y conocedores de ese fuerte vínculo, decidieron aunar fuerzas y poner en marcha varios proyectos, sin saber que en un futuro iban a ser pioneros en la geología y oceanografía modernas. Con Heeze colaboró en varios proyectos. Primero localizando barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial y luego en lo que sería su mayor aportación a la ciencia: la elaboración de mapas del relieve del fondo marino. Se convirtió así en cartógrafa oceanográfica y, junto a Bruce, realizaron el primer mapa completo de todos los océanos.
En esa época, en EEUU las mujeres no podían trabajar a bordo de un buque de investigación, así que Bruce se encargaba de tomar los datos en el mar y Marie usaba esa información para dibujar a mano los mapas.

(De Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Gift of Bill Woodward, USNS Kane Collection).
En 1953, mientras dibujaba, se dio cuenta de que en medio del océano Atlántico había una línea dorsal. Ese elemento llamó toda su atención; era la grieta más grande que había visto jamás. Así descubrió el rift. Pero no todo fueron buenas noticias. Heeze no la creyó. Después del descubrimiento, se escucharon infinidad de discusiones en el laboratorio. Heeze necesitó un año para cambiar de opinión. En una sociedad machista como aquella, que las mujeres pudieran corregir a los hombres se consideraba una falta grave. Finalmente, Heeze dio su brazo a torcer y le concedió el descubrimiento a su compañera.
En 1959 publicaron el primer mapa hecho a mano que representaba el fondo del Atlántico Norte. Por primera vez se elaboraba un mapa de tales dimensiones. En 1961 publicaron uno del Atlántico Sur y más tarde, en 1964, llego el del Océano Índico. La representación exacta de los suelos oceánicos fue una auténtica revolución porque la mayoría aún creía que el fondo del mar era llano y fangoso. Esos dibujos de trazos suaves probaron que en el fondo del mar también existían los relieves y que además, podían ser más grandes que los que había en la superficie. En ese momento, quedaron los detalles de la corteza terrestre a la vista de todos, como si hubiesen quitado el tapón de un lavabo y se viese por primera vez la profundidad de esa inmensa corteza: montes, regueras, planicies, barrancos… Gracias a este descubrimiento, llegó la validez de las teorías de las placas tectónicas y la deriva continental.
Tharp y Heezen publicaron su primer mapa fisiográfico del Atlántico Norte en 1957. Colaborando con el pintor paisajista austríaco H.Berann, publicaron su mapa de todo el suelo oceánico en 1977 (que coincidió con el año de muerte de Heezen). Aunque durante un tiempo Heezen estuvo a favor de la hipótesis de la expansión terrestre, bajo la dirección de Tharp se cambió a las teorías alternativas de la tectónica de placas y la deriva continental.
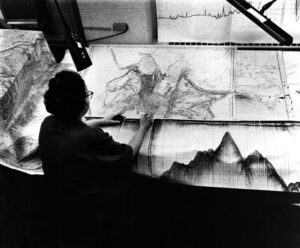
(Columbia, años 1960).
No fue hasta 1965, cuando tenía 45 años, que Marie Tharp pudo embarcar por primera vez. En 1977 Marie y Bruce, con la ayuda del pintor austríaco Heinrich Berann, publicaron su mapa de todo el suelo oceánico. Los mapas de Marie y Bruce supusieron una clara evidencia que apoyaba la teoría de la tectónica de placas.
Marie siguió trabajando en la Universidad de Columbia hasta 1983, después de lo cual emprendió un negocio de distribución de mapas. Murió de cáncer en 2006, a los 86 años.
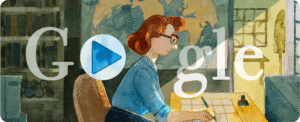
Fuentes: https://mujeresconciencia.com/2016/06/29/marie-tharp-la-geologoa-dio-luz-color-al-fondo-oceanico/
https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/marie-tharp/
AGOSTO
ALEXANDER FLEMING
Entre los grandes avances que registraron las ciencias médicas y biológicas en el siglo XIX cabe destacar el establecimiento del origen microbiano de las enfermedades infecciosas, que debemos a investigadores de la talla de Louis Pasteur y robert Koch. Sin embargo, a pesar de los ingentes esfuerzos orientados al desarrollo de vacunas, muchas enfermedades infecciosas siguieron siendo mortales, pues se carecía de medios para combatirlas una vez contraídas. En este contexto se comprende la trascendencia del hallazgo de una sustancia, la penicilina, que era capaz de destruir los gérmenes patógenos sin dañar al organismo. El descubrimiento de Alexander Fleming, en efecto, no solamente había de salvar millones de vidas, sino que también revolucionaría los métodos terapéuticos, dando inicio a la era de los antibióticos y de la medicina moderna.
Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 en Lochfield, Gran Bretaña, en el seno de una familia campesina afincada en la vega escocesa. Fleming recibió, hasta 1894, una educación bastante rudimentaria, obtenida con dificultad, de la que sin embargo parece haber extraído el gusto por la observación detallada y el talante sencillo que luego habrían de caracterizarle.

Cumplidos los trece años, se trasladó a vivir a Londres con un hermanastro que ejercía allí como médico. Completó su educación con dos cursos realizados en el Polytechnic Institute de Regent Street, empleándose luego en las oficinas de una compañía naviera. En 1900 se alistó en el London Scottish Regiment con la intención de participar en la Guerra de los Boers, pero ésta terminó antes de que su unidad llegara a embarcarse. Sin embargo, su gusto por la vida militar le llevó a permanecer agregado a su regimiento, interviniendo en la Primera Guerra Mundial como oficial del Royal Army Medical Corps en Francia.
A los veinte años, la herencia de un pequeño legado le llevó a estudiar medicina. Obtuvo una beca para el St. Mary’s Hospital Medical School de Paddington, institución con la que, en 1901, inició una relación que había de durar toda su vida. En 1906 entró a formar parte del equipo del bacteriólogo sir Almroth Wright, con quien estuvo asociado durante cuarenta años. En 1908 se licenció, obteniendo la medalla de oro de la Universidad de Londres. Nombrado profesor de bacteriología, en 1928 pasó a ser catedrático, retirándose como emérito en 1948, aunque ocupó hasta 1954 la dirección del Wright-Fleming Institute of Microbiology, fundado en su honor y en el de su antiguo maestro y colega.
La carrera profesional de Fleming estuvo dedicada a la investigación de las defensas del cuerpo humano contra las infecciones bacterianas. Su nombre está asociado a dos descubrimientos importantes: la lisozima y la penicilina. El segundo es, con mucho, el más famoso y también el más importante desde un punto de vista práctico: ambos están, con todo, relacionados entre sí, ya que el primero de ellos tuvo la virtud de centrar su atención en las substancias antibacterianas que pudieran tener alguna aplicación terapéutica.
Fleming descubrió la lisozima en 1922, cuando puso de manifiesto que la secreción nasal poseía la facultad de disolver determinados tipos de bacterias. Probó después que dicha facultad dependía de una enzima activa, la lisozima, presente en muchos de los tejidos corporales, aunque de actividad restringida por lo que se refleja a los organismos patógenos causantes de las enfermedades. Pese a esta limitación, el hallazgo se reveló altamente interesante, puesto que demostraba la posibilidad de que existieran sustancias que, siendo inofensivas para las células del organismo, resultasen letales para las bacterias. A raíz de las investigaciones emprendidas por P.Ehrlich treinta años antes, la medicina andaba ya tras un resultado de este tipo, aunque los éxitos obtenidos habían sido muy limitados.
El descubrimiento de la penicilina, una de las más importantes adquisiciones de la terapéutica moderna, tuvo su origen en una observación fortuita. Así, cuando regresó de sus vacaciones en 1928, Fleming estudió las mutaciones en los cultivos de estafilococos que había dejado apilados en un rincón de su laboratorio. Observó que habían sido accidentalmente contaminados por un hongo. Las colonias de estafilococos que rodeaban al hongo habían sido destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas estaban intactas. Fleming hizo crecer el moho en un cultivo puro y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades. Identificó el moho como perteneciente al género Penicillium y, después de algunos meses de llamarlo «jugo de moho», el 7 de marzo de 1929 llamó a la sustancia penicilina.
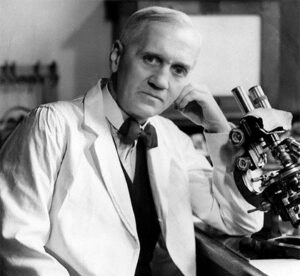
Sobre su famoso descubrimiento, Fleming dijo una vez: «A veces uno encuentra lo que no está buscando. Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer antibiótico del mundo, o el asesino de bacterias. Pero supongo que eso fue exactamente lo que hice».
Una vez aislado éste, Fleming supo sacar partido de los limitados recursos a su disposición para poner de manifiesto las propiedades de dicha substancia. Así, comprobó que un caldo de cultivo puro del hongo adquiría, en pocos días, un considerable nivel de actividad antibacteriana. Realizó diversas experiencias destinadas a establecer el grado de susceptibilidad al caldo de una amplia gama de bacterias patógenas, observando que muchas de ellas resultaban rápidamente destruidas; inyectando el cultivo en conejos y ratones, demostró que era inocuo para los leucocitos, lo que constituía un índice fiable de que debía resultar inofensivo para las células animales.
Ocho meses después de sus primeras observaciones, Fleming publicó los resultados obtenidos en una memoria que hoy se considera un clásico en la materia, pero que por entonces no tuvo demasiada resonancia. Pese a que Fleming comprendió desde un principio la importancia del fenómeno de antibiosis que había descubierto (incluso muy diluida, la substancia poseía un poder antibacteriano muy superior al de antisépticos tan potentes como el ácido fénico), la penicilina tardó todavía unos quince años en convertirse en el agente terapéutico de uso universal que había de llegar a ser.
Las razones para este aplazamiento son diversas, pero uno de los factores más importantes que lo determinaron fue la inestabilidad de la penicilina, que convertía su purificación en un proceso excesivamente difícil para las técnicas químicas disponibles. La solución del problema llegó con las investigaciones desarrolladas en Oxford por el equipo que dirigieron el patólogo australiano H. Florey y el químico alemán E.B. Chain, refugiado en Inglaterra, quienes, en 1939, obtuvieron una importante subvención para el estudio sistemático de las substancias antimicrobianas segregadas por los microorganismos. En 1941 se obtuvieron los primeros resultados satisfactorios con pacientes humanos. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial determinó que se destinaran a las investigaciones recursos lo suficientemente importantes como para que, ya en 1944, todos los heridos graves de la batalla de Normandía pudiesen ser tratados con penicilina.
Con un cierto retraso, la fama alcanzó por fin a Fleming, quien fue elegido miembro de la Royal Society en 1942, recibió el título de sir dos años más tarde y, por fin, en 1945, compartió con Florey y Chain el premio Nobel. Tras toda una vida dedicada a la investigación, Alexander Fleming, el padre de la penicilina, murió el 11 de marzo de 1955 a los 74 años de edad en su casa de Londres tras sufrir un ataque al corazón. Su cuerpo fue enterrado como un héroe nacional en la cripta de la catedral de San Pablo, en la misma ciudad donde desarrolló su carrera y que lo vio morir.
Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/fleming/
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alexander-fleming-padre-penicilina_14562
SYLVIA EARLE
Sylvia Earle nació en Gibbstown, Nueva Jersey, el 30 de agosto de 1935 pero su familia se mudó a la costa oeste de Florida cuando Sylvia era una niña. Allí vivió en una casa junto al mar, lo cual marcaría desde entonces su vida. La fauna y la flora que llegaba a la costa llamaban enormemente su atención hasta que, a los 17 años, hizo su primera inmersión de buceo y pudo ver el mar desde dentro.

En cuanto a la educación, recibió un grado asociado por la escuela profesional St. Petersburg Jr. College en 1952. Dos años más tarde obtuvo el título de grado bachelor of science por la Florida State University. Y después de cursar el máster en ciencias en 1955 empezó el doctorado en ficología, es decir, la ciencia que estudia las algas, en Duke University. Al principio de su doctorado conoció al zoólogo Jack Taylor con el que se casó posteriormente. Ambos amaban la naturaleza y viajaron por muchos parques nacionales. En 1960 Sylvia dio a luz a su hija Elizabeth y dos años más tarde nació su hijo John. En 1964, tomó la difícil decisión de separarse de su familia durante seis semanas para participar en una expedición en el Océano Índico. Confesó en el periódico New Yorker, que al principio le dio bastante respeto, sobre todo porque conocía a algunas mujeres que habían participado en expediciones con grupos completamente masculinos y el acoso, desgraciadamente, era el pan de cada día. A pesar del estrés que suponía estar separada de sus dos hijos, de que era su primera expedición fuera de Estados Unidos y del miedo a ser acosada, su pasión por el mar era tal, que no pudo resistirse a una experiencia así. “¡Extra, extra!” Una mujer científica en una expedición, ¿cómo era posible? (nótese la ironía). Al mundo le sorprendía ver a una mujer científica, y los titulares de los periódicos no se centraban precisamente en la ciencia: “Sylvia sale a navegar con 70 hombres – Pero no espera ningún problema”.
Después de doctorarse en 1966, pasó un año como investigadora en Harvard y posteriormente volvió a Florida como directora residente del Cape Haze Marine Laboratory. En 1969, solicitó formar parte de proyecto Tektite, para poder seguir sus investigaciones bajo el mar. Tektite fue una instalación a poco más de 15 metros bajo el mar situado en la costa de las Islas Virginia. Allí los científicos podían estar sumergidos en su área de estudio hasta dos semanas. Sin embargo, aunque Sylvia Earle ya había estado investigando más de mil horas sumergida en el mundo submarino, fue rechazada del programa Tektite I. Además, tuvo que soportar comentarios machistas por parte del jefe del proyecto tales como «la mitad de los peces son hembras, podemos aguantar a algunas de ellas«. Pero, claramente, no se dio por vencida y siguió con su investigación. De hecho, al año siguiente fue seleccionada para liderar el proyecto Tektite II, que fue el primer grupo completamente femenino de submarinistas. Sylvia estuvo dos semanas enteras viviendo literalmente bajo del mar en la base submarina de Islas Vírgenes.
En 1979, Sylvia consiguió el récord femenino en profundidad oceánica. Se sumergió hasta una profundidad de 381 metros con un traje especial llamado JIM suit que, como característica principal, tiene la de mantener la presión interna en 1 atm, independientemente de la presión externa. En esta inmersión llegó en pleno océano abierto hasta el suelo oceánico cerca de Oahu (Hawái). En el momento en el que llegó a las profundidades marinas apagó las luces del traje para poder observar la oscuridad marina. Pero no fue así. Lo que vio fueron luces de colores que provenían de todo tipo de seres submarinos. ¿Os lo imagináis? Ella vio la bioluminiscencia en estado puro, fluyendo en las más oscuras profundidades submarinas.

Fuente: Wikimedia Commons.
La década de los 80, fue una década llena de proyectos y cargos para Sylvia. Por ejemplo, de 1980 a 1984 fue parte del National Advisory Committee on Oceans and Atmosphere. Está claro que le apasionaba la biología marina, pero en esta década empezó a desarrollar su carrera en otros ámbitos como la ingeniería. Probablemente vio la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para llegar a todos los oscuros rincones marinos. Por eso, junto con su último marido G. Hawkes, que era ingeniero y diseñador de submarinos, fundó el grupo Deep Ocean Engineering para diseñar y dirigir sistemas bajo el mar robóticos y pilotados. En 1985 Deep Ocean Engineering diseñó y construyó el submarino de investigación Deep Rover, que se sumergió a 1000 metros. El año siguiente, el Deep Rover se probó exitosamente. Ese mismo año también empezó a ejercer como supervisora de ficología en la academia de Ciencias de California hasta 1986.

Fuente: Deep Ocean Engineering.
Durante los dos primeros años de la década de los 90 Earle aceptó el puesto como Líder científico, en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, siendo la primera mujer en tomar esta posición. En 1992, fundó DOER Marine (Deep Ocean Exploration and Research – DOER Marine) para mejorar la ingeniería marina. Actualmente, esta compañía se mantiene activa gracias a su hija Elizabeth, y consta de un amplio personal de diseñadores y constructores para diseñar todo tipo de equipos adecuados para investigar las profundidades oceánicas.
Sylvia ha sido líder de varios programas oceánicos, como por ejemplo el Sustainable Seas Expedition patrocinado por la National Geographic Society en el que entre 1998 y 2002 se estudió el Refugio Marino Nacional de los Estados Unidos. También ha participado en programas para determinar el daño medioambiental causado por los vertidos de petróleo y aceite.
En el año 2000 proporcionó el submarino DeepWorker 2000 para la cuantificación de especies de peces así como los recursos especiales utilizados en el Stellwagen Bank National Marine Sanctuary.

Esta mujer se ha convertido en una figura a seguir por su trabajo, su lucha y su pasión por el mar. Ha inspirado a miles de personas con sus seminarios, como por ejemplo el que ofreció a unos 3 500 delegados y embajadores de las Naciones Unidas en el congreso «The Hague International Model United Nations Conference».
En julio de 2012 lideró una expedición en el laboratorio submarino Aquarius situado en Cayo Largo, Florida. En esta expedición se investigaron los arrecifes de coral y la salud oceánica, mostrando una vez más como a pesar de sus 77 años le seguía apasionando la biología marina y el bienestar de los océanos.
Earle fundó Mission Blue (También conocida como Sylvia Earle Alliance, Deep Search Foundation and Deep Search), una fundación no lucrativa para proteger y explorar el océano de la Tierra. Además, sirve en diferentes juntas incluyendo Marine Conservation Institute.
Su misión básicamente es proteger los océanos. Así como en la tierra hay zonas protegidas para conservar diferentes ecosistemas, Sylvia decidió hacer lo mismo con los mares. Ha creado diferentes “puntos de esperanza” no solo para reconocerlos como lugares preciosos, sino que también son puntos críticos para la salud oceanográfica. Actualmente hay 116 “Hope Spots” o puntos de esperanza.

Hope Spots. Zonas marinas protegidas.
Sylvia, conocida con el sobrenombre de Her Deepness (la dama de las profundidades), asegura que es ahora cuando hay que actuar, porque entendemos lo que no sabíamos hace 50 años. Según esta pionera “nuestras decisiones y acciones de ahora darán forma a todo lo que vendrá”. Es ahora cuando hay que salvar al océano. Sylvia sigue luchando, ¿y tú a qué esperas?
Fuentes: https://mujeresconciencia.com/2020/09/15/sylvia-earle-nuestra-esperanza-marina/
https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/sylvia-earle/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/sylvia-earle-pionera-exploracion-submarina_14817
SEPTIEMBRE
IRENE JOLIST-CURIE
Irene Jolist-Curie (París, 1897 – 1956), hija de Pierre (Premio Nobel de Física en 1903) y Marie Curie (Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911), también se dedicó a la ciencia como sus padres. En 1926 se casó con Jean Frédéric Joliot y adoptó el apellido Joliot-Curie. Sus hijos Helene y Pierre Joliot, también se dedicaron a la ciencia: física y bioquímica respectivamente. Su hermana Eve Denise Curie se hizo famosa por la biografía que escribió de su madre, Marie Curie.
Irène Joliot-Curie mostró desde la infancia su inteligencia y su talento excepcional para las matemáticas. Comenzó el colegio a los seis años en la escuela de la calle Cassini, cerca del Observatorio, ya que la escuela más cercana a la casa de los Curie no parecía muy apropiada. A los diez años, dadas sus capacidades y el interés que profesaba por las matemáticas, parecía que no había una escuela apropiada para ella en todo París, así que Irène estudió en su propia escuela, conocida como la Cooperativa, junto a otros niños de prestigiosos intelectuales. Entre sus profesores se encontraban Marie Curie, Paul Langevin y Jean Perrin. También fueron muy importantes para su desarrollo intelectual las continuas conversaciones con su madre y la correspondencia entre ellas.
Irène ingresó en la Universidad de La Sorbona en octubre de 1914 para estudiar física y matemáticas. Debido al estallido de la Primera guerra Mundial, dejó la Sorbona en 1916 para trabajar como enfermera radiológica ayudando a su madre a salvar la vida de los numerosos heridos de guerra. Irène extendió este trabajo dirigiendo el desarrollo de los dispositivos de diagnóstico de rayos X en las instalaciones de hospitales militares de Bélgica y Francia. Tras la guerra recibió la Medalla Militar.
En 1918 se unió a la plantilla del Instituto del Radio como asistente de su madre. Durante este tiempo completó su tesis doctoral sobre los rayos alfa del polonio, que defendió en 1925 en la Universidad de París. Frédéric Joliot, siguiendo la sugerencia de su mentor P. Langevin, visitó el Instituto del Radio unos meses antes (diciembre de 1924) para encontrarse con Marie Curie. Ésta lo invitó a quedarse como uno de sus asistentes. Irène fue la encargada de enseñarle las técnicas necesarias para trabajar con la radiactividad.

Irène Curie con su madre, Marie Curie
El 29 de octubre de 1926, Irène se casó con Frédéric, que se convertiría en el compañero con quien compartió su interés en la ciencia. Su hija Helene nació el 17 de septiembre de 1927 y su hijo Pierre el 12 de marzo de 1932. Al igual que ya hiciera su madre, Irène supo combinar sus deberes familiares con su actividad científica, a pesar de que tanto ella como su marido dedicaban mucho tiempo a su trabajo en el laboratorio.
Tanto sola como en colaboración con su marido, realizó un trabajo muy importante sobre la radiactividad natural y artificial, la transmutación de los elementos y la física nuclear. En 1932, año en el que empezó a trabajar en la Facultad de Ciencias de París, Irène y Frédéric fallaron en la interpretación de un experimento (en el que irradiaron parafina utilizando polonio) que James Chadwick repitió y amplió y cuya correcta interpretación condujo al descubrimiento del neutrón en ese mismo año, por lo que recibió el Premio Nobel de Física en 1935. También en 1932, los Joliot-Curie confirmaron el descubrimiento del positrón por parte de C.D. Anderson.
En 1934 resumieron su trabajo en un artículo conjunto titulado “Production artificielle d’éléments radioactifs. Preuve chimique de la transmutation des éléments”. En este artículo se demostraba por primera vez la creación de radioisótopos artificiales por bombardeo de boro, aluminio o magnesio con partículas alfa (núcleos de helio). Ciertos isótopos son inestables y emiten radiación en su proceso de descomposición, a diferencia de los isótopos naturales, que son estables. Con el tiempo se pudo comprobar que cualquier elemento que presentara uno o más tipos estables de núcleos podía también presentar núcleos radiactivos.
Este descubrimiento alteraría la forma de ver la tabla periódica y la relación entre los elementos químicos: había que tomar en consideración los fenómenos de fisión de núcleos pesados en otros más ligeros o la fusión de núcleos ligeros para formar núcleos más pesados. La concentración y aislamiento de estos radioisótopos y su disponibilidad permitió su uso en medicina, investigación y en la fabricación de nuevas armas.

Irène Curie y Frédéric Joliot.
Antes de que la trascendencia del descubrimiento pudiera ser completamente asimilada, los Joliot-Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Química (1935). En los años siguientes extendieron su trabajo a la identificación de los productos de la fisión nuclear y se involucraron en el debate sobre el impacto social del uso dela radiactividad. Tras la consecución del Premio Nobel, la familia se trasladó a una casa en los límites del Pars de Sceaux.
Irène era socialista y demostró en muchas ocasiones su creencia en la igualdad social. También participó activamente en la lucha por el desarrollo social e intelectual de las mujeres.
Al comenzar la Guerra Civil Española tomó partido por el gobierno legítimo de la República Española y en ese mismo año (1936) fue una de las tres mujeres que participaron en el gobierno del Frente Popular Francés. Como Subsecretaria de Estado de la Investigación Científica estableció los cimientos, junto a Jean Perrin, de lo que más tarde sería el Centre National de la Recherche Scientifique. En 1937 consiguió la cátedra en la Facultad de Ciencias de París.
Los Joliot-Curie habían seguido la misma política de Pierre y Marie Curie de publicar todos los resultados científicos, pero el auge del nazismo y los peligros que podían derivarse de la utilización de las reacciones en cadena les llevaron a interrumpir la publicación de resultados. El 30 de octubre de 1939 guardaron los principios de los reactores nucleares en un sobre sellado que depositaron en la Academia de las Ciencias y que permaneció secreto hasta 1949.

Irène Joliot-Curie, The Nobel Prize 1935.
Al final de la guerra su salud mejoró ligeramente debido a la comercialización de los antibióticos. Tras la liberación de Francia en 1944, su marido Frédéric fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias y director del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). En 1945 el general de Gaulle autorizó a Frédéric Joliot y al ministro correspondiente a crear la Comisión de Energía Atómica, para desarrollar las aplicaciones de los descubrimientos de 1939. Irène se volcó en el proyecto haciendo uso de su experiencia y su capacidad como administradora en la adquisición de los materiales de partida, la prospección de uranio y la construcción de las instalaciones de detección.
En 1946 fue nombrada directora del Instituto del Radio y en 1948 asistió a la inauguración del primer reactor nuclear francés, que terminaba con el monopolio nuclear anglosajón.
La salud de Irène comenzó a resentirse seriamente, y Frédéric sufrió ataques de hepatitis. En 1955 Irène diseñó los planos de unos nuevos laboratorios de física nuclear en la Universidad de Orsay, al sur de París, donde equipos de científicos pudieran trabajar con aceleradores de grandes partículas con menos trabas que en los laboratorios de París. A comienzos de 1956 Irène fue enviada a las montañas, pero no mejoró; ingresó luego en el Hospital Curie de París, donde murió de leucemia. Su marido, sabiendo que sus días estaban contados, decidió terminar el trabajo de Irène. Aceptó en septiembre la cátedra que había ocupado su mujer en la Universidad de París, aunque mantuvo la suya en el Collège de France, y llegó a ver el comienzo de la investigación en los laboratorios de Orsay poco antes de morir en 1958.
Fuentes: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/joliot_curie_irene.htm
SEVERO OCHOA
(Luarca, Asturias, 24 de septiembre de 1905 – Madrid, 1 de noviembre de 1993). Calificado como el «bioquímico de los bioquímicos» por su discípulo Santiago Grisolía, el científico español Severo Ochoa es mundialmente reconocido por su impagable aportación a la ciencia. De hecho, su trabajo de investigación constituye uno de los hitos fundamentales de la actual genética molecular. El científico español consiguió explicar uno de los procesos más complejos de la Biología humana: logró traducir el mecanismo de la síntesis biológica del ácido ribonucleico (ARN) y del ácido desoxirribonucleico (ADN). Por este motivo fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959. Compartió el premio con el bioquímico Arthur Kornberg.
Severo Ochoa estudió en Málaga, ciudad a la que se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su padre en 1912. Su interés por la biología fue estimulado en gran parte por las publicaciones del gran neurólogo español Santiago Ramón y Cajal; Ochoa se trasladó a Madrid y cursó estudios de medicina que, en aquella época, eran los que mejor salida daban a sus perspectivas futuras.
Se licenció en 1929 por la Universidad Complutense de Madrid doctorándose poco después. Sin embargo, nunca ejerció la medicina; el mismo declaró en numerosas ocasiones que no había visto a un enfermo desde que salió de la Facultad. Durante su estancia en Madrid vivió en la Residencia de Estudiantes, en la que ingresó en 1927, y allí fue compañero de grandes intelectuales y artistas de la época, como Federico García Lorca y Salvador Dalí.
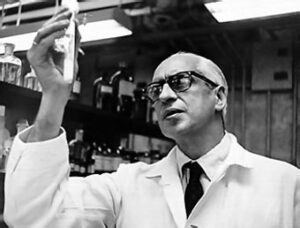
En la Universidad madrileña fue profesor ayudante de Juan Negrín y le fueron concedidas varias becas para ampliar sus estudios en las Universidades de Glasgow, Berlín y Londres, y principalmente en Heidelberg, concretamente en el Instituto Kaiser Wilhelm para la Investigación Médica; durante este periodo trabajó en la bioquímica y la fisiología del músculo, bajo la dirección del profesor O. Meyerhof, cuya influencia fue decisiva a la hora de tomar una perspectiva en su futura carrera científica.
En 1931, ya de vuelta en Madrid y en el mismo año de su boda con Carmen García Cobián, fue nombrado Profesor Ayudante de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de Madrid, cargo que ocupó hasta 1935. En 1932 realizó los primeros estudios importantes sobre enzimología en el Instituto Nacional para la Investigación Médica de Londres, y en 1935 fue invitado por el profesor Carlos Jiménez Díaz a asumir la Dirección del Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas de la Ciudad Universitaria de Madrid.
En 1936 estalló la Guerra Civil Española y ello favoreció la partida de Severo Ochoa hacia ambientes más propicios para la investigación. Así, llegó de nuevo a Alemania y en ese mismo año fue designado asistente de investigación invitado en el Laboratorio de Meyerhof de Heidelberg, donde estudió las enzimas de ciertos pasos de la glucolisis y de las fermentaciones.
Pero tampoco duró aquí mucho tiempo, pues la invasión nazi no tardó en llegar y tuvo que salir del país, ya que su jefe era judío. En 1937 se trasladó a Plymouth y allí investigó en el Laboratorio de Biología Marina, y desde 1938 hasta 1941 se dedicó al estudio de la función biológica de la tiamina (vitamina B1) y de otros aspectos enzimáticos del metabolismo oxidativo, en el Laboratorio de Rudolph Peters de la Universidad de Oxford.
Emigró a los Estados Unidos en 1941, esta vez a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su andadura americana con un cargo en el Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en San Louis, y allí realizó interesantes estudios enzimológicos con los investigadores Carl Cori y Gerty Cori. Posteriormente, en 1942, pasó a trabajar en la Universidad de Nueva York, donde permaneció gran parte de su vida; allí, y estimulado por su esposa, emprendió una carrera de investigación independiente que más tarde daría sus frutos, mientras realizaba su labor como investigador asociado en la Facultad de Medicina.
Aunque Severo estaba convencido de los beneficios que les reportaría la nacionalidad americana, dejó que fuera su mujer la que tomara, más tarde, la decisión de pedir la ciudadanía americana, que les fue concedida en 1956; pero según sus propias palabras él siempre se consideró «un exiliado científico, no político».
Sus experimentos realizados en esta época sobre farmacología y bioquímica, especialmente en el campo de las enzimas, le valieron la Medalla Bewberg de 1951. Investigó el metabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos, y descubrió una nueva enzima que aclaraba el mecanismo de oxidación del ácido pirúvico (ciclo de Krebs); también estudió el papel del complejo vitamínico B en estos ciclos y el proceso de fijación de CO2 por parte de las plantas verdes en la fotosíntesis. Pero sus principales investigaciones se centraron en los fosfatos de alta energía que participaban en las reacciones bioquímicas.
Eran éstos unos años en los que la bioquímica experimentaba una revolución a nivel molecular; así en 1953, J. Watson y F. Crick habían propuesto un modelo en forma de doble hélice que explicaba la estructura molecular del ADN (ácido desoxirribonucleico) y en 1955 Severo Ochoa descubrió y aisló una enzima de una célula bacteriana de Escherichia coli, que él denominó polinucleótido-fosforilasa y que luego fue conocida como ARN-polimerasa, cuya función catalítica es la síntesis de ARN (ácido ribonucleico), la molécula necesaria para la síntesis de proteínas.

Doble hélice de la molécula de ADN (Fuente: iStock).
Con esa enzima, Ochoa consiguió por vez primera la síntesis del ARN en el laboratorio, a partir de un sustrato adecuado de nucleótidos (sus componentes elementales). Un año más tarde, el bioquímico norteamericano Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, demostró que la síntesis de ADN también requiere otra enzima polimerasa, específica para esta cadena. Ambos compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1959 por sus descubrimientos.
Estos extraordinarios hallazgos permitieron posteriormente el desciframiento del código genético (que se comprobó era universal para todos los seres vivos) y la confirmada capacidad reproductiva de los ácidos nucleicos hizo que éstos fueran ya considerados como las moléculas de la herencia biológica. Por ello, el científico Hermann Joseph Muller afirmó que la vida se creó artificialmente en el laboratorio en 1955, en alusión al experimento de Ochoa.
Posteriormente, vista la importancia biológica de la doble hélice de ADN, Watson y Crick compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1963. Severo Ochoa continuó investigando el mecanismo molecular de la lectura del mensaje genético y su expresión. En 1971 fue nombrado Director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Dejó la Universidad de Nueva York en 1975, regresó a su país de origen y en la década de 1980 dirigió dos grupos de investigación en biosíntesis de proteínas simultáneamente, uno en el Instituto de Biología Molecular de Madrid y otro en el Roche Institute of Molecular Biology de Nueva Jersey, en Estados Unidos, hasta que en 1985 fijó su residencia definitivamente en España. Aunque se jubiló oficialmente en 1975, nunca abandonó la investigación.
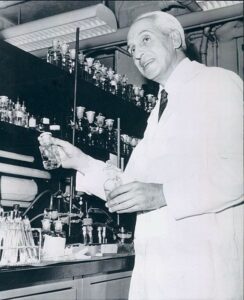
Severo Ochoa en su laboratorio en 1950. (Fuente: PD).
En mayo de 1986 murió su mujer, y ello supuso para Severo un golpe muy duro que le sumergió en una especie de profunda depresión. A partir de entonces, Ochoa decidió no volver a publicar ningún trabajo científico más, con lo que puso totalmente fin a su brillante carrera. A partir de entonces se dedicó principalmente a dar conferencias, a atender a los medios de comunicación y a tratar con los estudiantes del Centro de Biología Molecular de Madrid. En junio de 1993, Severo Ochoa presentó en Madrid su biografía titulada La emoción de descubrir, escrita por el periodista Mariano Gómez-Santos, y en noviembre de ese mismo año murió en Madrid, a la edad de 88 años, a consecuencia de una neumonía.
Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ochoa.htm
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/severo-ochoa-padre-biologia-molecular_18380
OCTUBRE
ÁNGELES ALVARIÑO GONZÁLEZ.
El 3 de octubre de 1916 nació en Serantes, un pequeño pueblo costero de Galicia, María Ángeles Alvariño González. Con solo tres años leía y estudiaba música. Le encantaban los libros de historia natural y en 1933 terminó el Bachillerato Universitario en Ciencias y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela.
Se fue a Madrid para estudiar Ciencias Naturales en 1934 pero, a causa de la Guerra Civil, se cerraron las aulas y volvió a Galicia. Aprovechó este tiempo para aprender francés e inglés, lo que le resultaría fundamental para su futura carrera científica en el extranjero. Ángeles pudo continuar sus estudios tras la guerra y se licenció en 1941.

Después de algunos años como profesora de instituto regresó a Madrid junto a su marido, que era marino militar y había sido destinado allí. En 1951 obtiene el Certificado de Doctorado en Psicología Experimental, Química Analítica y Ecología Vegetal en la Universidad de Madrid. Se incorporó como becaria en el Instituto Español de Oceanografía (IEO) a los 32 años y dos años después consiguió por oposición una plaza de bióloga oceanógrafa en el laboratorio del IEO en Vigo y empezó a estudiar el zooplancton.
En 1953 recibió una beca del British Council para realizar investigaciones sobre zooplancton en el Laboratorio de Plymouth, Inglaterra, bajo la dirección de Frederick S Russell y Peter. C. Corbim. Allí se convirtió en la primera mujer científica en trabajar a bordo de un barco británico de investigación. Tres años más tarde recibió otra ayuda, esta vez para continuar sus investigaciones en EEUU bajo la tutela de otra pionera: Mary Sears. En el año 1967 se doctora en Ciencias por la Universidad de Madrid con la tesis: Los Quetognatos del Atlántico. Distribución y Notas Esenciales de Sistemática. M.Sears sería quien, impresionada con su obra, la recomendó para ocupar un puesto en el Instituto Scripps de Oceanografía, en California, donde permaneció hasta 1969 analizando miles de muestras de plancton de todo el mundo. Participó en varias expediciones y cruceros científicos en el Atlántico y Pacífico, a bordo de buques oceanográficos de Inglaterra, Estados Unidos, España y Méjico.
Continuó su carrera en otra prestigiosa institución americana, la NOAA, donde efectuó estudios sobre la albacora y otros pescados, así como sobre el plancton y sus relaciones con la dinámica oceánica, las pesqueras y el efecto de los depredadores del plancton en la supervivencia de las larvas de pescados.
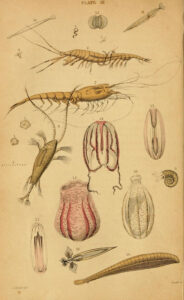
Especies de zooplancton, variedad de plancton sobre la que Ángeles Alvariño empezó sus estudios cuando consiguió la primera plaza como bióloga de su carrera profesional (Fuente: CC)
Ángeles pasa a ser una mujer precursora en la investigación oceanográfica española y destacada científica internacional, llegó a descubrir 22 especies nuevas de organismos marinos, los indicadores planctónicos para corrientes oceánicas y para la pesca. Entre dichas especies tomamos como ejemplo: 1987: Medusa, Pandea cybeles (mar de los Sargazos), 1987: Chaetognata, Spadella pimukatharos (aguas de la isla Catalina, California), 1984: Sifonoforos, Lensia reticula y Lensia lelouve, 1983: Sifonoforos, Heteropyramis alcala y Thahassophye ferrarii (del Pacífico sur), 1983: Sifonoforo, Nectocarmen antonioi (de aguas de California), 1981: Chaetognata, Spadella legazpichessi (aguas de las islas Marshall), 1978: Chaetognata, Spadella gaetanoi (aguas de Hawaii), 1972: Sifonoforo, Epibulia ritteriana, 1970: Chaetognata, Spadella (aguas de Curacao), 1968: Sifonoforos, 2 nuevas especies, 1967: Sifonoforos, Vogtia kuruae, 1962: Chaetognata, dos nuevas especies, 1961: Chaetognata, Sagitta scrippsae y dos nuevas especies. Dos ejemplares planctónicos llevan su apellido, el quetognato Aidanosagitta alvarinoae (Pathansali, 1974) y la hidromedusa Lizzia alvarinoae (Segura, 1980).

Ángeles Alvariño (Fuente: Cultura Galega).
Los trabajos científicos originales publicados por Ánxeles alcanzan el centenar. Revistas como Pacific Science, Bulletin Scripps Institution y Calcofi Atlas y el Boletín del Instituto Español de Oceanografía albergaron sus artículos.
A partir de 1993 se retira como científico emérito, status alcanzado ya en 1987, y sigue publicando los resultados de sus investigaciones. Su obra más destacada de esta época es el estudio sobre la expedición de Malaspina, patrocinado por la Xunta de Galicia. Fue su manera de combatir la propaganda dada a Cook como la primera expedición científica.
A su fallecimiento en San Diego (California), el 29 de mayo de 2005, dejó terminado otro manuscrito sobre las aves y animales marinos encontrados en la expedición Malaspina y luego estudiados por ella. Se trata de un proyecto que próximamente será terminado y traducido por su hija.
El 24 de febrero de 2012, en el Astillero de Armón Vigo, fue botado el buque oceanográfico Ángeles Alvariño amadrinado por Ángeles Leira Alvariño, hija de la científica. El buque entro en servicio en julio del mismo año, pertenece al Instituto Español de Oceanografía y tiene base operativa en Vigo. El Ángeles Alvariño está dotado de una avanzada tecnología para la investigación de geología marina, oceanografía física y química, biología marina, pesquerías y control medioambiental. A bordo del mismo, 15 investigadores siguen descubriendo los secretos del océano al que dedicó su carrera Ángeles Alvariño. Germán de Melo, doctor en Marina Civil y profesor de la Facultad de Náutica de Barcelona, dice de la oceanógrafa Ángeles Alvariño: «Tiene sobradamente merecido que un barco haya recibido su nombre; fue una mujer que hizo bandera de sus orígenes y era una gran científica».

Buque oceanográfico Ángeles Alvariño (Fuente: IEO/CSIC).
Fuentes: https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/angeles-alvarino/
https://emigracion.xunta.gal/es/conociendo-galicia/aprende/biografia/angeles-alvarino
https://mujeresconciencia.com/2016/09/19/angeles-alvarino-la-gran-oceanografa/
NOVIEMBRE
MARIE CURIE
Maria Salomea Skłodowska-Curie, conocida como Marie Curie, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Pasó a la historia como la “madre de la Física moderna”, es la científica más famosa de la historia (física, matemática y química). Mujer que dedicó toda su vida a la ciencia, y cuyas investigaciones le valieron dos premios Nobel: uno de Física en 1903, junto con su marido Pierre, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este galardón, y otro de Química en solitario en 1911, convirtiéndose en la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades. Además, Marie fue la primera mujer en dar clases en la Universidad de París.
“Nada en este mundo debe ser temido, sólo entendido», estas palabras definen el carácter perseverante y luchador de Marie Curie, una mujer que se enfrentó al machismo y el antisemitismo de su época, pero cuya imagen recordamos como la de una persona circunspecta, sobria, reflexiva y de expresión severa.

Marie Curie. (Fuente: The Nobel Prize).
La infancia de esta gran científica transcurrió en Varsovia, en el seno de una familia de maestros, donde era la menor de cinco hermanos. Su padre, al igual que su abuelo, era profesor de Física y Matemáticas y su madre también se dedicaba a la docencia. Desde niña, mostró gran interés y capacidad para estudiar. Su sueño era hacer una carrera universitaria, algo impensable para una mujer en Polonia en aquella época. El fallecimiento de su madre y de su hermana mayor afectó mucho a Marie, pero aun así no abandonó su idea de estudiar. Marie, con apenas 15 años, vivió la frustración de no poder ingresar en la Universidad de Varsovia, ya que esta institución no admitía mujeres. Como recurso, Marie tuvo que recurrir a la llamada «Universidad Volante», una institución clandestina, abierta a las mujeres, y que ofrecía a los jóvenes polacos una educación de calidad en su propio idioma. El nombre de «volante» («flotante», según algunos autores) viene precisamente de la necesidad que tenían alumnos y maestros de cambiar constantemente de ubicación para escapar al férreo control ruso.
En 1890, su hermana Bronya había podido cursar estudios de medicina en París gracias al dinero que María había ganado ejerciendo como institutriz en Varsovia. Ahora era el momento de que Bronya hiciera efectivo el «pacto de damas» con el que las hermanas se habían comprometido a costearse mutuamente sus estudios. Superadas las reticencias iniciales, Marie aceptó la oferta de su hermana, y en 1891, habiéndose cambiado el nombre por el francés Marie, se matriculó, por fin, en la Universidad de París donde cursó física y química y matemáticas. En 1893 se licenció en física y en 1894, con la ayuda de una beca, se licenció en matemáticas.
Marie inició su carrera científica en 1894 con una investigación sobre las propiedades magnéticas de diversos aceros que le encargó la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. Fue ese mismo año cuando Marie conoció a Pierre Curie, un físico francés, pionero en el estudio de la radiactividad. Desarrollaron una profunda amistad (y algo más), hasta el punto de que Pierre le propuso matrimonio. Al principio Marie no aceptó ya que tenía intención de volver a Polonia, e incluso hay fuentes –algunas cartas que envió Marie a una amiga en Varsovia– que muestran que la relación entre ambos lo era todo menos romántica. Sin embargo, Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirla, incluso si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir. Sin embargo, el respeto, el cariño y la pasión que ambos tenían por la ciencia les unió el 26 de julio de 1895. Como era de esperar, tras la boda, la pareja (que tendría dos hijas: Irène Joliot-Curie y Ève Curie) consagró su vida a la investigación.
En 1896, y animada por Pierre Curie, Marie decidió hacer su tesis doctoral acerca de los trabajos de Henri Becquerel, un físico francés que demostró que las sales de uranio emitían rayos de naturaleza desconocida, sin la necesidad de ser expuestas a la luz. Marie Curie investigó más allá este tema y descubrió que los compuestos formados por el torio también emitían rayos de forma espontánea. A este fenómeno le llamaron radioactividad.
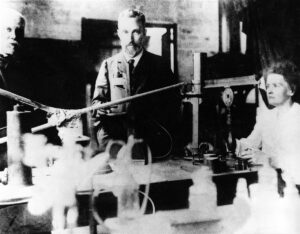
Marie en su laboratorio junto a Pierre Curie y Becquerel. (Fuente: Foto: AP Photo / Gtres).
El 25 de junio de 1903, en la facultad de Ciencias de la Universidad de La Sorbona, en París, Marie Curie, ante un tribunal presidido por el físico luxemburgués Gabriel Lippmann, defendió su tesis doctoralRecherches sur les substances radioactives (Investigaciones sobre las sustancias radiactivas) por la que obtendría un sobresaliente cum laude y su doctorado en ciencias físicas.
A partir de 1897, la pareja empezó sus estudios, en los que incluyeron algunos minerales con uranio como la pechblenda, la torbernita o la autunita. El matrimonio no tenía laboratorio propio y la mayor parte de sus investigaciones las realizaron en un cobertizo junto a la Escuela de Física y Química, que anteriormente había sido una sala de disección médica de la facultad. Estaba mal ventilada y no eran conscientes de los efectos nocivos a los que iban a verse expuestos.
Como la radiactividad que generaban algunas muestras era más fuerte de lo que se esperaba, Marie y Pierre sospecharon que había otra sustancia radiactiva más potente que el uranio y el torio, y en 1898 dieron a conocer públicamente que habían descubierto un nuevo elemento: el polonio, en honor al país de origen de Marie. Unos meses después anunciaron su nuevo hallazgo: el radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo.
En 1903, «en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por Henri Becquerel», junto con Henri Becquerel y Pierre Curie, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física convirtiéndose en la primera mujer en recibir el preciado galardón. Los Curie no recogieron el premio en persona alegando que estaban demasiado ocupados en sus investigaciones.
En 1904 Pierre Curie fue nombrado profesor de física en la Universidad de París, y en 1905 miembro de la Academia Francesa. Estos cargos no eran normalmente ocupados por mujeres, y Marie no tuvo el mismo reconocimiento.
A partir del otoño de 1898, el matrimonio empezó a padecer los primeros problemas de salud que los acompañarían el resto de sus vidas. Éstos incluían desde fatiga a inflamación de las yemas de los dedos. El 19 de abril de 1906, la tragedia golpeó a Marie de la forma más devastadora: Pierre murió a consecuencia de un accidente en París. Mientras caminaba bajo la lluvia fue golpeado por un carruaje tirado por caballos y cayó bajo las ruedas. La caída le produjo una fractura mortal en el cráneo. A pesar de que Marie quedó devastada, quiso seguir con los trabajos de su difunto esposo y rechazó una pensión vitalicia. Durante los años siguientes, Marie sufriría episodios depresivos, aunque encontró apoyo en la familia de Pierre, su padre Eugene y su hermano Jacques. El 13 de mayo de 1906, el Departamento de Física de la Universidad de París decidió ofrecerle el puesto de su esposo y que Marie aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como homenaje a su marido. Marie fue la primera mujer en ocupar un cargo como profesora en dicha universidad y la primera directora de un laboratorio en esa institución. Entre 1906 y 1934, la universidad admitió a 45 mujeres sin aplicar las anteriores restricciones de género en su contratación.
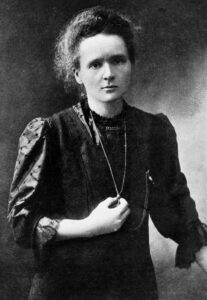
En 1910, Marie, demostró que se podía obtener un gramo de radio puro y al año siguiente, en 1911, recibió en solitario el Premio Nobel de Química «en reconocimiento por sus servicios en el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento». Con una actitud desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica.
Debido a la contaminación radiactiva, sus documentos de la década de 1890 se consideran demasiado peligrosos de manipular. Incluso su libro de cocina es altamente radiactivo. Los trabajos de Marie Curie se guardan en cajas forradas con plomo, y quienes deseen consultarlos deben usar ropa especial.

Marie y su hija Irène Joliot Curie. 20 de abril de 1927 en París. (Fuente: AP Photo / Gtres).
Tras quedar ciega, Marie murió el 4 de julio de 1934 en Passy, Francia, producto de una anemia aplásica, un trastorno raro en el que la médula espinal no produce suficientes células nuevas. Las investigaciones de Curie fueron pioneras, tanto que ni ella ni su marido eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. De hecho, se cree que la anemia aplásica que provocó la muerte de Marie fue a causa de los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio. Su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con una pulgada de plomo para aislarlo de la radiación. Tanto ella como su esposo Pierre están enterrados en el Panteón de París.
A pesar de que su madre no llegaría a verlo, Irène Joliot Curie (de la que ya hemos hablado en el mes de septiembre), la hija mayor del matrimonio, también fue galardonada con el premio Nobel de Química, por la obtención de nuevos elementos radiactivos, tan solo un año más tarde de la muerte de Marie. Desde joven, Irène se había mostrado interesada por el trabajo de su madre y llegaron a trabajar juntas durante un tiempo.
Fuentes: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marie-curie-madre-fisica-moderna_14453
https://www.kids.csic.es/cientificos/curie.html
https://mujeresconciencia.com/2015/09/14/el-arduo-camino-al-nobel-de-marie-curie/
CARL SAGAN
Carl Edward Sagan nació en Brooklyn, NY, el 9 de noviembre de 1934. Astrónomo, gran comunicador científico y escritor polifacético, Carl Sagan se hizo famoso mundialmente gracias a la serie de televisión «Cosmos», con la que mostró los misterios del universo a una audiencia a la que hasta entonces les eran totalmente desconocidos.
«Parte de lo que lo hizo grande fue el número de objetivos que perseguía», dice David Morrison, director del Centro Carl Sagan para el Estudio de la Vida en el Universo, en el Instituto SETI en mountain View, California. Morrison estaba alucinado con la dimensión de los logros de Sagan y su falta de ego.
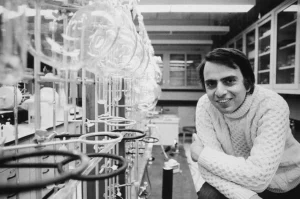
Sagan, en 1974 en la Universidad de Cornell, en Nueva York, donde desempeñó gran parte de su carrera. (Fuente: Santi Visalli Inc., Getty).
Carl Sagan se doctoró en Astronomía y Astrofísica en 1960. Durante su etapa de pregrado, Sagan trabajó en el laboratorio del genetista H.J. Muller. De 1960 a 1962, Sagan disfrutó de una Beca Miller para la Universidad de California. Mientras tanto, publicó un artículo en 1961 en la revista Science sobre la atmósfera de Venus, mientras también trabajaba con el equipo Mariner 2 de la NASA, y ejerció como «Consultor de Ciencias Planetarias» para la Corporación RAND.
Inicialmente fue profesor asociado de la universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. En esta última, fue el primer científico en ocupar la Cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en 1976, y además director del Laboratorio de Estudios Planetarios.
Sagan estuvo vinculado al programa espacial estadounidense desde los inicios de este. Desde la década de 1950, trabajó como asesor de la NASA, donde uno de sus cometidos fue dar las instrucciones del Programa Apolo a los astronautas participantes antes de partir hacia la Luna. Sagan participó en muchas de las misiones que enviaron naves espaciales robóticas a explorar el sistema solar, preparando experimentos para varias expediciones. Concibió la idea de añadir un mensaje universal y perdurable a las naves destinadas a abandonar el sistema solar que pudiese ser potencialmente comprensible por cualquier inteligencia extraterrestre que lo encontrase. Sagan preparó el primer mensaje físico enviado al espacio exterior: una placa anodizada, unida a la sonda espacial Pioneer 10, lanzada en 1972. La Pioneer 11, que llevaba otra copia de la placa, fue lanzada al año siguiente. Sagan continuó refinando sus diseños; el mensaje más elaborado que ayudó a desarrollar y preparar fue el Disco de Oro de las Voyager, que fue enviado con las sondas espaciales Voyager en 1977. En las dos misiones Voyager lanzadas en 1977 para explorar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, Sagan era uno de los miembros del equipo.
Las contribuciones de Sagan fueron vitales para el descubrimiento de las altas temperaturas superficiales del planeta Venus (380 °C). Sagan predijo por primera vez que el efecto invernadero hacía que la atmósfera de Venus estuviese lo suficientemente caliente como para derretir el plomo, en un momento en el que algunos científicos especularon que sus nubes podrían ocultar océanos. Como científico participó en las primeras misiones del Programa Mariner a Venus, trabajando en el diseño y gestión del proyecto. En 1962, la sonda Mariner 2 confirmó sus conclusiones sobre las condiciones superficiales del planeta.
Sagan fue de los primeros en plantear la hipótesis de que una de las lunas de Saturno, Titán, podría albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie, y que una de las lunas de Júpiter, Europa, podría tener océanos de agua subterráneos. Esto haría que Europa fuese potencialmente habitable por formas de vida. El océano subterráneo de agua de Europa fue posteriormente confirmado de forma indirecta por la sonda espacial Galileo. El misterio de la bruma rojiza de Titán también fue resuelto con la ayuda de Sagan, debiéndose a moléculas orgánicas complejas en constante lluvia sobre la superficie de la luna saturniana.
Sagan también identificó las regiones sombreadas en Marte como tierras altas e identificó las áreas más claras como las llanuras del desierto marcadas por las tormentas de polvo.

Sagan habla sobre el Voyager 2 en Pasadena, California, en 1986. (Fuente: Lennox Mclendon, Ap).
Sagan defendió la búsqueda de vida extraterrestre, instando a la comunidad científica a utilizar radiotelescopios para buscar señales procedentes de formas de vida extraterrestres potencialmente inteligentes. Fueron relevantes sus investigaciones sobre la posibilidad de la vida extraterrestre, incluyendo la demostración experimental de la producción de aminoácidos mediante radiación y a partir de reacciones químicas básicas. Especuló sobre la posibilidad de la existencia de vida en las nubes de Júpiter, dada la composición de la densa atmósfera del planeta, rica en moléculas orgánicas. Sagan incluso llegó a afirmar que le fastidiaba la idea de morirse sin haber vivido ese momento en el que escuchásemos por primera vez el sonido de una voz procedente del espacio exterior.
Preocupado por el calentamiento global, Sagan consideraba que los gobiernos y la sociedad no se lo estaban tomando en serio. Sagan nos recordó que el efecto invernadero no es algo que se corrija por sí mismo, ya que, si fuera así, a estas horas Venus sería el vergel húmedo que habíamos imaginado en el pasado y no el infierno que sabemos que es. Sagan veía las cosas a escala planetaria, e intentó que los poderes públicos lo vieran de la misma manera. Sagan afirmaba que los procesos atmosféricos de un planeta no entienden de intereses económicos ni políticos, funcionan por sí mismos, y la actividad humana puede contribuir a empeorar sus efectos. La sola posibilidad de que así fuese le pareció un motivo más que suficiente para prestar toda su atención al asunto. Fue autor principal de un estudio en 1983 de la revista Science sobre el «invierno nuclear». En él hablaba de cómo podía cambiar el clima por culpa de las nubes de polvo levantadas por culpa de las pruebas nucleares de las superpotencias.

Sagan hizo una ponencia en el congreso sobre los efectos de la energía nuclear en 1985, (Fuente: Karl Schumacher, Time & Life Pictures, Getty).
«La ciencia es más que un conjunto de conocimientos. Es una manera de pensar, una manera de interrogar con escepticismo al universo con la delicada comprensión de la falibilidad humana», dijo Sagan en su última entrevista en 1996.
Carl Sagan fue mundialmente reconocido por su faceta de sólido divulgador científico con un punto filosófico. Escribió más de veinte libros y publicó cientos de artículos. A pesar de todo ello, Sagan nunca recibió el Premio Nobel. El 20 de diciembre de 1996, y como consecuencia de una extraña forma de cáncer (síndrome mielodisplásico), por el que tuvo que someterse a tres trasplantes de médula ósea, Carl Sagan murió a los 62 años a causa de una neumonía. Para las generaciones futuras quedará la visión que este gran pensador nos dejó del universo: «El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer: sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios».
Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/carl-sagan-astronomo-que-nos-hizo-amar-universo_15025
ÁNGEL CARRACEDO
Ángel María Carracedo Álvarez (Santa Comba, La coruña, 12 de noviembre de 1955), es un catedrático de Medicina Legal, investigador y experto internacional en genética.Es miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias.
Premio Extraordinario de Licenciatura en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en 1978 y Doctor en Medicina por la misma universidad en 1982 también con Premio Extraordinario (tesis: Estudio sobre los polimorfismos enzimáticos eritrocitarios en la población gallega su aplicación a la investigación biológica de la paternidad ). Catedrático de Medicina Legal de la USC desde el año 1989 y ha sido director del Instituto de Medicina Legal de la misma entre 1994 a 2012.
Actualmente dirige la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (SERGAS, Junta de Galicia) y el Centro Nacional de Genotipado-ISCIII (CEGEN) desde los años 1999 y 2002 respectivamente. Coordina el Grupo de Medicina Genómica de la USC que integra diez grupos de investigación, plataformas tecnológicas de última generación y cerca de 100 miembros, personal investigador de diferentes nacionalidades. Además, es jefe de grupo del CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras) y Coordinador del área de Genética y Biología de Sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

A su labor investigadora, se une su trabajo docente como catedrático de Medicina Legal en la facultad de Medicina y Odontología de la USC. Ha creado un grupo que se ha convertido en líder mundial en genética forense y de referencia en genómica comparada y de poblaciones. Ha sido pionero, desde el Instituto de Medicina Legal de Santiago, que dirige desde 1994, en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense mediante la genética molecular, técnicas que se han implantado de forma rutinaria en los laboratorios de todo el mundo. Ha participado en más de tres mil pericias y ha sido requerido, junto a sus colaboradores, en casos famosos como el crimen de Alcáser, el 11-M o en la identificación de las víctimas del tsunami del sudeste de Asia, entre muchos otros. Fue presidente de la sociedad Internacional de Genética Forense y en la actualidad es vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal, así como presidente de la Academia Mediterránea de Ciencias Forenses y presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Su trayectoria profesional también tiene reflejo en la publicación de artículos de investigación en las revistas de mayor impacto científico. Ha publicado 12 libros y más de 550 artículos en revistas internacionales sobre medicina genómica, genética clínica y genética forense y de poblaciones incluyendo artículos en Nature, Science, NatureGenetics, además de las principales revistas de genética médica, cáncer y Medicina forense. En este ámbito también es editor de la revista Forensic Science International: Genetics y miembro de quince revistas internacionales de genética y medicina forense. Carracedo se encuentra entre los autores más citados en Biología Molecular con una media superior a las 2000 citaciones/año.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios entre los que destacan la Medalla de Oro y Plata de Galicia, el Premio Rey Jaime I de investigación, la Medalla Adelaide (la distinción más importante a nivel mundial en Medicina Forense), la Medalla Galien (conocido como el Premio Nobel del Medicamento), el Premio Nacional de Genética, el premio Prismas de divulgación, el Premio Galicia de Investigación, la Medalla Castelao, el premio Fernández Latorre y el Premio Novoa Santos. Es Doctor Honoris Causa por varias universidades de Europa y América.
Fuente: https://www.institutoroche.es/observatorio/comiteasesor/1
ALICIA ESTÉVEZ TORANZO
Alicia Estévez Toranzo, (Pontevedra, 20 de noviembre de 1955), es microbióloga española. Ha promovido una decena de patentes de vacunas que previenen enfermedades en pescados de consumo diario.
Su padre era funcionario y su madre, licenciada en Magisterio. Su hermana es catedrática de Análisis Matemático en la Universidad de Vigo. En 1977 se licenció en Biología, y en 1979 en Farmacia. Desde 1991 es catedrática de Microbiología en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se había doctorado en Biología (1980).

Desarrolló su actividad postdoctoral en las universidades norteamericanas de Maryland y Oregón, durante dos años, gracias a una beca otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Juan March.
Sus principales líneas de investigación se centran en la patología bacteriana en Acuicultura, concretamente en la caracterización fenotípica, antigénica y molecular de patógeno de peces; el desarrollo de métodos de diagnóstico de patógenos; la epizootiología; y la quimioterapia y vacunaciónen Acuicultura.
Dirige, junto con su marido el investigador Juan Luis Barja, el grupo de Patología en Acuicultura de la Universidad de Santiago de Compostela, uno de los principales grupos de referencia competitiva de Galicia, en el que trabajan una treintena de investigadores. También es coordinadora del Programa de doctorado en avances en biología microbiano y parasitaria.
Participó en alrededor de 90 proyectos de investigación en este ámbito, impulsados tanto por entidades públicas como por empresas, más de la mitad como investigadora principal.

En su producción científica, ha publicado más de doscientos setenta y cinco artículos en revistas científicas, una treintena de capítulos de libros y más de 300 comunicaciones, además de dirigir 17 tesis de doctorado.
Alicia ha promovido una decena de patentes de vacunas que previenen enfermedades en pescados de consumo habitual, fundamentalmente rodaballo y trucha.
Además, Alicia forma parte del Comité de Expertos de diferentes Comisiones para elaborar planes nacionales de investigación y para la evaluación de proyectos; del Comité Editorial de siete revistas científicas; de la Real Academia Galega de Ciencias y de la Academia de Farmacia de Galicia. Desde 2011 es Vocal de la Unidad de Muller e Ciencia de la Xunta de Galicia.
A lo largo de su carrera ha recibido varios premios como el premio Nacional de Fin de Carrera (Ministerio de Educación y Ciencia), el Premio Nacional de Investigación «Jaime Ferrán» (Sociedad Española de Microbiología, 1993), “Título de Excelencia gallega en Investigación” de la Asociación de empresarios gallegos en Cataluña (2006) y el Premio María Josefa Wonenburger Planells (2018).
Fuente: http://igualdade.xunta.gal/es/protagonistas/alicia-estevez-toranzo
MARGARITA SALAS
Margarita Salas Falgueras nació en noviembre de 1938 en un pueblecito de la costa asturiana llamado Canero. Bioquímica española que inició, junto con su marido Eladio Viñuela, el desarrollo de la biología molecular en España. Fue discípula de Severo Ochoa, con quien trabajó en los Estados Unidos. Su estudio sobre el virus bacteriano Phi29 nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN, cómo sus instrucciones se transforman en proteínas y cómo estas proteínas se relacionan entre ellas para formar un virus funcional.
Se definió a sí misma como una persona sencilla y muy trabajadora. Amante de la pintura y la escultura moderna. La virtud que más admiraba era la honestidad y su paisaje favorito, después de la campiña asturiana, era el laboratorio. Allí se olvida del mundo.

Margarita Salas en su infancia (Fuente: Budibuno).
Margarita cuando contaba con un año de edad, se trasladó junto a su familia a Gijón, donde se criarían los pequeños. Vivían en la primera planta del sanatorio psiquiátrico que tenía su padre y los hermanos, muchas veces, jugaban con los pacientes. En el exterior, el centro contaba con un jardín con una cancha de tenis en la que Margarita desarrollaría su gran afición hacia este deporte.
Por lo que se refiere a su formación, sus padres siempre tuvieron muy claro que sus tres hijos tenían que hacer una carrera universitaria y, en consecuencia, las hermanas no sufrieron ningún tipo de discriminación respecto a su hermano varón. En el curso preuniversitario que debía hacer para acceder a la universidad, se vio obligada a elegir y se inclinó por las ciencias a pesar de su gran interés también por humanidades.
Al acabar este curso, llegó la hora de escoger carrera y no acababa de decidirse entre las Ciencias Químicas y la Medicina. Así que optó por ir a Madrid para estudiar un curso selectivo que le valdría para ambas. Este contaba con cinco asignaturas (Física, Química, Matemáticas, Biología y Geología) que había que aprobar para seguir la carrera de Química. Para hacer la de Medicina, en cambio, no hacía falta superar la Geología, asignatura que a Margarita no le entusiasmaba. Finalmente se decidió por la Química, lo que fue una buena elección puesto que muy pronto se dio cuenta del entusiasmo que le generaba pasar horas en el laboratorio de Química Orgánica. Tanto es así, que al terminar el tercer curso pensó que su futuro podría ser la investigación en esta materia. Salas ha afirmado en diversas ocasiones que «la vocación científica no nace, se hace», y la suya surgió en aquella época. A las puertas de un verano que le cambiaría la vida.
Margarita conoció a Severo Ochoa comiendo paella. Su padre, primo político y compañero de la Residencia de Estudiantes del científico, le había invitado a comer. Durante el almuerzo, Severo Ochoa les propuso acompañarle a una conferencia que daba al día siguiente en Oviedo y aceptaron encantados. La charla, que versaba sobre su investigación, dejó fascinada a Margarita y despertó su atracción por la bioquímica. Todavía no la había dado en la carrera, puesto que se impartía en cuarto curso, pero al transmitirle a Severo Ochoa su interés, este le dijo que le enviaría un libro de bioquímica cuando llegase a Nueva York y así lo hizo.
El cuarto curso no solo estaría marcado por el inicio del estudio de la bioquímica y la consolidación de su preferencia por la misma. También conoció al que sería el amor de su vida, su amigo y el mayor de sus maestros: Eladio Viñuela.
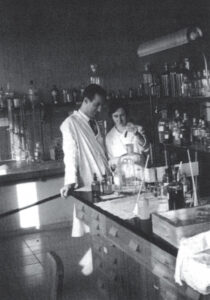
Margarita y Eladio (Fuente: Budibuno).
En sus conversaciones con Severo Ochoa, este le había aconsejado realizar una tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de Alberto Sols, excelente bioquímico, para después hacer una estancia postdoctoral con él en el departamento de bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de nueva York.
Para conseguir que Alberto Sols la admitiese como doctoranda, Ochoa le escribió una carta de recomendación. Por aquel entonces, Sols esperaba muy poco del trabajo científico de una mujer, pero no pudo negarse a la petición del premio Nobel. Años más tarde, en la entrega del premio Severo Ochoa de investigación de la Fundación Ferrer a Margarita, Sols reconocería que cuando esta fue a su laboratorio a pedir plaza para llevar a cabo su tesis, pensó: «Bah, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante no importa». Esta anécdota da idea del pensamiento de Sols en aquella época y del machismo que tuvo que sufrir Margarita durante toda su tesis doctoral.
Al concluir los trabajos que estaban desarrollando en el laboratorio de Sols, decidieron seguir el consejo que Severo Ochoa le había dado a Margarita en su momento y se trasladaron al laboratorio que este tenía en Nueva York.

Margarita y Severo Ochoa (Fuente: El País).
En el laboratorio de Ochoa, Margarita nunca se sintió discriminada por ser mujer. Sus logros obtenían el reconocimiento que merecían. Lo primero que hizo Ochoa fue poner a Eladio y a ella en diferentes grupos de trabajo. La razón que les dio fue que, de esta manera, al menos, aprenderían inglés. Pero parece más plausible, tal y como apunta la propia Margarita, que el premio nobel buscase que cada uno de ellos desarrollase su propia personalidad científica.
Después de tres años en el laboratorio de Ochoa, decidieron volver a España para desarrollar la biología molecular. O, al menos, intentarlo. Eran muy conscientes de que podían encontrarse con un desierto científico en el que fuese imposible investigar.
La primera cuestión importante que debían plantearse era la elección del tema de trabajo. No tenía sentido seguir con las investigaciones que habían llevado a cabo en el laboratorio de Ochoa puesto que en España no podrían competir con dicho centro. Lo más sensato era unir esfuerzos y trabajar en un tema común. El elegido para hacerlo fue el estudio del fago Phi29, pequeño, pero morfológicamente complejo. Ambos habían hecho un curso sobre fagos, virus que infectan bacterias, en EE. UU. y les parecían muy interesantes puesto que este tipo de virus había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los cincuenta. Querían desentrañar los mecanismos utilizados por el virus para su morfogénesis, es decir, para formar las partículas del virus a partir de sus componentes: las proteínas y el material genético.
Pero para poder cumplir con su objetivo, necesitaban capital extranjero. En España no había dinero para investigación y Severo Ochoa les consiguió financiación de la Memorial Fund for Medical Research. Iniciaron su andadura española como únicos investigadores de un laboratorio todavía por equipar.
Afortunadamente, pocos meses después se convocaron las primeras becas del plan de formación de personal investigador y pudieron seleccionar a sus primeros estudiantes de doctorado. Margarita dirigía de una forma más directa a tres de los seis estudiantes y Eladio a los otros tres. Seis doctorandos hombres porque ninguna mujer había solicitado realizar la tesis doctoral en el laboratorio. Las únicas dos mujeres que entraron a formar parte del equipo fueron dos técnicas de laboratorio facilitadas por el centro.
En España volvió a sentirse discriminada. Si bien dentro de su equipo nunca tuvo ningún problema con sus doctorandos, de cara al exterior solo era la mujer de Eladio Viñuela. Algo que a Eladio le parecía terriblemente injusto. Por ello, con el fin de que el trabajo de Margarita fuese valorado como merecía, en 1970 decidió iniciar el estudio del virus de la peste porcina africana y la investigación del Phi29 quedó, exclusivamente, bajo la dirección de Margarita. De esa forma pudo demostrar que era capaz de sacar adelante la investigación por sí misma y se convirtió en una científica con nombre propio y no solo en “la mujer de”.

Dra. Margarita Salas (Fuente: Instituto Cervantes).
El hallazgo más relevante de la investigación de Margarita fue descubrir el mecanismo mediante el cual un fago infecta a una bacteria y se reproduce en su interior. El Phi29, al infectar el Bacillus subtilis, introduce su ADN dentro de la bacteria y produce una serie de proteínas, entre las cuales se encuentra la ADN polimerasa, que es la responsable de la replicación del ADN viral y cuenta con propiedades que la hacen única para la amplificación del ADN. Partiendo de cantidades muy pequeñas de ADN puede producir miles o hasta millones de copias del mismo.
En su momento, patentaron la ADN polimerasa y concedieron la licencia de explotación a una empresa americana que comercializó una serie de kits con gran éxito. Tanto es así que, durante sus años de explotación hasta que expiró en 2009, fue la patente que más regalías dio al CSIC. Margarita es una firme defensora de la investigación básica, a la que considera el motor de la investigación aplicada y la tecnología. Los logros obtenidos a lo largo de su carrera científica son una buena prueba de ello.
Durante 23 años fue profesora de Genética Molecular en la facultad de Químicas de la Universidad complutense de Madrid, lo que le permitió seleccionar a excelentes estudiantes de doctorado que hicieron su tesis en el laboratorio. En sus cincuenta años de carrera en España, ha formado a más de cincuenta doctorandos que, junto a otros muchos doctores que han obtenido una formación postdoctoral y los técnicos, forman una gran familia de hijos, nietos y hasta bisnietos científicos.
Durante mucho tiempo Margarita se mostró reacia a ocupar puestos científicos administrativos. No quería perder tiempo en actividades que la alejasen de su investigación. No obstante, hubo un momento en el que tuvo que ceder y, en 1988, aceptó dos cargos de cuatro años de duración, casi de forma simultánea. Por un lado la presidencia de la sociedad Española de Bioquímica y, por el otro, la dirección del Instituto de Biología Molecular del CSIC en el Centro de biología Molecular Severo Ochoa. Pasados los cuatro años, en 1992, se la nombró directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y, en 1997, presidenta de la Fundación Severo Ochoa. También pasó a formar parte de la Junta de Gobierno del CSIC y, más tarde del Consejo Rector del mismo. Desde 1989 hasta 1996, fue miembro del Comité Científico Asesor del Max-Planck Institut für Molekulare Genetik de Berlín y, en 2001, del Instituto Pasteur. Fue académica de la RAE desde el 4 de junio de 2003 y perteneció a la comisión de vocabulario científico junto a un médico, un físico, un arquitecto, un traductor y tres filólogos. En 2007 se convirtió en la primera mujer española en ingresar en la academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y perteneció, también, a la European Molecular Biology Organization, a la Academia Europea, a la American Academy of Microbiology y a la American Academy of Arts and Sciences.
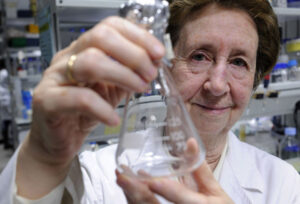
Dra. Margarita Salas (Fuente: CGquimicos).
En los últimos tiempos de su carrera no se vió discriminada por su género, sino por su edad. La única manera de seguir investigando después de la jubilación a los setenta años fue el nombramiento como profesora ad honorem del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa por parte del CSIC.
Margarita creía en la necesidad de divulgar la ciencia a la sociedad para que esta comprenda las ventajas que tiene la investigación y los descubrimientos que se están haciendo.
Durante su carrera como investigadora, Margarita ha sido reconocida con numerosas distinciones, como el Premio Rey Jaime I de Investigación (1994), el Premio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid (1998) y el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal (1999). Ha recibido, asimismo, la Medalla del Principado de Asturias (1997), la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid (2002), la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2003), la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2003), la Medalla de Honor de la Universidad Complutense (2005) y la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo (2005). En 2008 depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes dos cuadernos con la investigación realizada en el laboratorio de Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York. En octubre de 2014 el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España le concedió el Premio a la Excelencia Químicay en 2015 fue nombrada Asturiana Universal. En noviembre de 2016 la Universidad de Burgos la propuso como doctora honoris causa de la institución y el 7 de marzo de 2017, recibió el premio «Talento sin género», entregado en Madrid por la asociación Eje&Con. Desde 2015 tiene su propio museo en Luarca y es la única mujer que tiene su figura en la galería de la ciencia en el Museo de Cera de Madrid.
El curriculum vitae de Margarita Salas cuenta con más de trescientas cincuenta publicaciones en revistas o libros internacionales y unas diez en medios nacionales. Era, además, poseedora de ocho patentes, y realizó unas cuatrocientas conferencias.
Margarita Salas fue todo un referente de la investigación en España. Murió el 7 de noviembre de 2019 en Madrid.
Fuentes: https://mujeresconciencia.com/2018/02/20/margarita-salas-pasion-la-biologia-molecular/
https://www.kids.csic.es/cientificos/margarita-salas.html
DICIEMBRE
JIMENA QUIRÓS
Jimena Quirós Fernández y Tello nació en la ciudad de Almería el 5 de diciembre de 1899. Es conocida por ser la primera oceanógrafa de la historia de España.

Jimena (segunda por la izquierda), con 17 años, junto a su madre, su hermana y su hermano.
Jimena se trasladó a Madrid en 1917 para estudiar Ciencias en la entonces Universidad Central. Como para muchas estudiantes de la época, la Residencia de Señoritas fue el lugar en el que vivió. Esta residencia era la menos conocida de las dos instituciones madrileñas que fueron el centro de la cultura en España a principios del siglo XX. La otra, mucho más famosa, era la de Estudiantes, solo para hombres. En la residencia Jimena se relacionó con mujeres relevantes del mundo de la cultura, la ciencia y la política de la primera mitad de siglo XX: Maruja Mallo, María Zambrano, Clara Campoamor, Matilde Huici y Victoria Kent fueron algunas de ellas.
En 1919, su interés por las ciencias marinas le llevó a realizar un curso de “Técnicas de microscopía aplicada al plancton” en los Laboratorios Centrales del IEO. Su pasión por la oceanografía fue creciendo y en 1920, mientras terminaba sus estudios, Jimena comenzó a trabajar en el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Se licenció con premio extraordinario y, unos meses después, se convirtió en la primera mujer en España en embarcar en una campaña oceanográfica. La expedición, a cargo del IEO, tuvo lugar a bordo del buque Giralda, duró un mes y recorrió las costas españolas del Mediterráneo. Jimena trabajó como ayudante del oceanógrafo y naturalista francés Julien Thoulet. A su vuelta de esta expedición por el Mediterráneo opositó y, con solo 22 años, se incorporó al IEO como la primera científica de la historia de la institución.
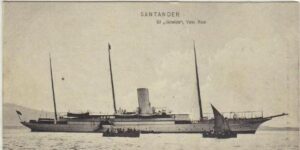
Yate del rey Alfonso XII que en 1920 se convirtió en buque oceanográfico a bordo del cual embarcó Jimena convirtiéndose en la primera científica española en participar en una campaña oceanográfica.
En 1922 viajó a los laboratorios situados en Málaga para investigar sobre la biología de los moluscos. De este estudio nació su primer artículo científico, “Algunos moluscos comestibles de la provincia de Málaga”, publicado en el Boletín de Pescas del IEO en 1923. Fue el primer artículo en el área de ciencias del mar que firmaba una mujer en España. En este trabajo describió la biología, abundancia y distribución de más de 40 especies. Además, Jimena alertaba en su trabajo del agotamiento de los caladeros de especies muy abundantes hacía unos años como las vieiras o pelegrinas (Pecten jacobeus y P. máxima) y los ostiones (Ostrea edulis) y apuntó que estos caladeros “hubiesen sido, de estar regularizada su pesca y respetado el tiempo de veda, una fuente de ingresos considerable”.
Tras finalizar esta investigación, regresó a la sede del IEO en Madrid y continuó con su formación. En 1925, M. Adrien Robert, profesor de la Sorbona (París), impartió un curso de biología marina en el IEO. Interesada por el tema, Jimena fue a trabajar durante el verano en el Laboratorio de la Universidad de París y en la Estación Biológica de Roscoff en la costa septentrional de Bretaña (Francia). En 1926 la joven investigadora consiguió una beca de un año para incorporarse al Laboratorio de Fisiografía de la Universidad de Columbia en Nueva York (EE. UU.). Allí, tutorizada por algunos de los mejores científicos de la época, estudió geografía física de la atmósfera y los océanos. Aunque trabajó en varios campos de las ciencias marinas, la especialidad de Jimena era la física y a ello se dedicó la mayor parte de su corta carrera: al estudio de las masas de agua del océano, su temperatura, salinidad, corrientes…
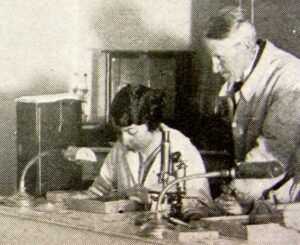
Jimena en el IEO durante el curso impartido por M. Adrien Robert en 1925.
En mayo de 1932 fue destinada al Cantábrico para obtener datos oceanográficos. Durante tres meses y a diario, la científica tomaba medidas de temperatura, transparencia y salinidad del agua en una estación en el interior de la bahía de Santander y otra en el exterior. En su informe, Jimena puso en evidencia los errores metodológicos en las instrucciones que le dieron en su departamento para los muestreos y fue muy crítica con el trabajo que se llevaba haciendo en los últimos años en la bahía. Analizó meticulosamente los datos oceanográficos recogidos en ambas estaciones hasta la fecha y demostró que no eran válidos ni aprovechables. Tras rediseñar el plan de trabajo, el 18 de junio comenzó los muestreos acompañada de un marinero en una pequeña embarcación llamada Linares. Cuando el tiempo acompañaba, en cuatro horas y media de navegación completaban los muestreos en las dos estaciones. Sin embargo, no fue lo normal. Además de lidiar con el mal tiempo, se enfrentaron a multitud de contratiempos: falta de material para el muestreo, escaso personal, averías continuas del barco… Jimena relata en el diario de campaña cómo había días que el empuje de las olas era tal que levantaba el motor y el marinero tenía que aguantarlo para mantener la bomba en el agua mientras ella llevaba el timón. Tras las protestas de ambos, consiguieron que se contratara a un nuevo marinero, lo que facilitó el trabajo las últimas semanas. En 45 días de trabajo Jimena registró 208 operaciones en el libro de registros del laboratorio mientras que en 4 años y medio se habían registrado 345, según destacaba ella en su informe.
Al volver a Madrid comenzaron sus problemas en el IEO. Jimena tenía de plazo lo que restaba de 1932 para entregar el informe completo de su trabajo en Santander. Sin embargo, llegó el mes de enero sin que Jimena lo hubiese terminado y Odón de Buen, a petición de su hijo Rafael, ordenó apartar a Jimena del Departamento de Oceanografía para quedar adscrita al de Comercio y Técnica de la Pesca y le dio un plazo de 48 horas para entregar el informe. Jimena acudió a Odón para explicarle que el informe estaba terminado a falta de los cálculos, que no los había podido realizar porque las únicas tablas de cálculo existentes las estaban utilizando. Pese a las explicaciones, finalmente, el 8 de febrero de 1933 Odón de Buen, en base a las acusaciones de Rafael de Buen -que además de la no entrega del informe incluían la falta de asistencia a su puesto de trabajo-, ordena instruir expediente a Jimena y designa como juez a Fernando de Buen, otro de sus hijos. El pliego de cargos le fue entregado a Jimena el 14 de febrero y no fue hasta casi un año después cuando le fue notificada la resolución en su contra. Un año “sometida injustamente a un expediente que mermó su honorabilidad profesional frente a sus superiores y compañeros”, según relataría Jimena más tarde.
Durante ese año, desde el momento en que la apartaron del Departamento de Oceanografía, Jimena comenzó su primera batalla legal contra la decisión de Odón al solicitar en el Ministerio de Marina -al que pertenecía el IEO- que la confirmasen en su cargo de ayudante del Departamento de Oceanografía. El Ministerio solicitó a Rafael de Buen que informase sobre las razones del cambio de departamento y en el argumentó que Jimena no tenía la especialización necesaria en Oceanografía y que, además, “por sus condiciones naturales, estaba en desfavorables condiciones para el trabajo en el mar”. Odón de Buen apoyó la decisión con otro informe y, en un primer momento, el asesor jurídico del Ministerio también. Sin embargo, el mismo asesor amplió sus argumentos en un segundo informe a favor de las tesis de Jimena y finalmente sería confirmada en su cargo de ayudante del Departamento de Oceanografía el 23 de enero de 1934. 10 días antes había recibido la resolución de su expediente disciplinario y el 30 de enero presentó un recurso en el Ministerio para comenzar la que sería su segunda batalla legal en el IEO. Entre tanto, Jimena consiguió las tablas de cálculo, terminó el informe y lo entregó directamente al subsecretario de la Marina Civil con una compañera como testigo. En marzo comenzó la instrucción y el 22 y 23 de mayo declararían ante el juez varios compañeros y compañeras de Jimena, entre ellos Rafael de Buen. En el juicio quedó demostrado que Jimena no dispuso de las tablas de cálculo necesarias para terminar su informe hasta 10 días antes de entregarlo. Demostró también que asistía sin falta a su trabajo y que el expediente al que había estado sometida no estuvo bien fundamentado ni fue justo. El juez resaltó en su resolución las contradicciones de Rafael de Buen en sus declaraciones y el 29 de junio de 1934 comunican a Jimena que queda absuelta de todos los cargos.
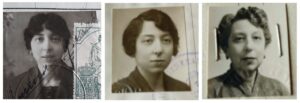
Jimena con 18, 26 y 53 años.
Durante este tiempo de disputas legales, Jimena buscó en la docencia una oportunidad de cambiar de aires y apartarse temporalmente del IEO. En junio de 1933 hizo y aprobó los cursos de selección de profesorado para institutos de segunda enseñanza. Solicitó destinos en Madrid, Alcalá de Henares y El Escorial, pero debido a los dos expedientes que tenía abiertos desde enero, no podía pedir la excedencia en el IEO. Movió cielo y tierra para cambiar la situación, como demuestran dos cartas dirigidas a Domingo Barnés, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y a Cándido Bolívar, secretario del mismo Ministerio, en las que aludía a sus problemas en el Ministerio de Marina y pedía una solución para poder ejercer de profesora sin perder su plaza de funcionaria en el IEO. Pocos días después, Jimena era destinada como profesora de Historia Natural en el Instituto Nacional Nuevo de Bilbao, donde ejerció durante un curso completo.
A finales de 1934 volvió a Madrid y se reincorporó al IEO, donde continuó desempeñando su cargo hasta que se declaró la Guerra Civil y el Gobierno de la República le ordenó volver a ejercer como profesora de instituto. El 6 de agosto de 1936, después de que el Frente Popular incautase la institución, Jimena formó parte de la nueva junta directiva de la Sociedad Geográfica Nacional. Justo dos meses después, el bando sublevado fusilaba a su hermano José Quirós en Toledo, que ya no ejercía en la política y trabajaba en la agencia de noticias Febus.
En enero de 1937 Jimena fue destinada a Valdepeñas (Ciudad Real) como profesora de Ciencias. Sin embargo, en julio de 1937 se incorpora de nuevo al IEO en Madrid. En mayo de 1938, sin explicar las causas, Jimena fue destituida de su cargo en el IEO, a petición del ministro de Defensa Nacional Juan Negrín y López del Gobierno de la República. Quizás tuviese que ver con su litigio con Rafael de Buen años atrás o quizás tuvo algún problema posterior, pero llama la atención que su cese se publicase junto al del jefe del Departamento de Química José Cerezo Jimenez, al que acusaban de haber participado en el alzamiento militar en Santander. Pese a la aparente gravedad de lo sucedido al poner ambos hechos a la misma altura, en septiembre de ese mismo año Jimena sería nombrada profesora de Ciencias en Ciudad Libre (así llamaba el bando republicano a Ciudad Real), una de las últimas ciudades republicanas.
Además de a la ciencia, Jimena dedicó su vida a la política y a la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. Presidió el comité femenino del Partido Republicano Radical Socialista antes incluso de que las mujeres tuviesen derecho a votar. Jimena empezó a tener problemas en su trabajo y se apartó temporalmente para dedicarse a la enseñanza. Trabajó en varios institutos hasta que llegó la Guerra Civil y, en 1940, la dictadura franquista la cesó de sus cargos y la expulsó del IEO.

Comité de la XII Conferencia Internacional de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. De izq. a der.: Loreto Tapia, Jimena Quirós (sentada), Matilde Huici, Conrada Calvo, María Arapalis, Clara Campoamor y Josefina Soriano. (Fuente: Hemeroteca Nacional).
En 1966, Jimena Quirós emprendió otra –la última– batalla legal para exigir su reingreso en el IEO. Obtuvo su rehabilitación tres años más tarde, aunque siguió reclamando todos sus derechos, consiguiendo el reconocimiento de sus trienios incluyendo los años en los que estuvo cesada en la institución. Falleció en Madrid, en 1983.
Fuentes:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/jimena-quiros-primera-oceanografa-espanola_15611
https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/jimena-quiros/
https://oceanicas.ieo.es/jimena-quiros-la-primera-oceanografa-en-la-historia-de-espana/
ISAAC NEWTON
(Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642 – Londres, 1727) Científico inglés. Fundador de la física clásica, que mantendría plena vigencia hasta los tiempos de Einstein. La obra de Newton representa la culminación de la revolución científica iniciada en el Renacimiento por Copérnico y continuada en el siglo XVII por Galileo y Kepler. En sus Principios matemáticos de la filosofía natural (1687) estableció las tres leyes fundamentales del movimiento y dedujo de ellas la cuarta ley o ley de gravitación universal, que explicaba con total exactitud las órbitas de los planetas, logrando así la unificación de la mecánica terrestre y celeste. Sin lugar a dudas, Newton es uno de los más grandes genios de la historia de la ciencia.
Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 (4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano), en la pequeña aldea de Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire. Tras el fallecimiento de su padre, cuando Isaac acababa de cumplir tres años, su madre contrajo de nuevo matrimonio y se trasladó a la casa de su nuevo marido, dejando a Isaac al cuidado de su abuela materna. Este hecho influiría decisivamente en el desarrollo del carácter de Newton.
Del odio que ello le hizo concebir a Newton contra su madre y su nuevo marido da buena cuenta el hecho de que, en una lista de «pecados» de los que se autoinculpó a los diecinueve años, el número trece fuera el haber deseado incendiarles la casa con ellos dentro. Cuando Newton contaba doce años, su madre, otra vez viuda, regresó a Woolsthorpe, trayendo consigo la sustanciosa herencia que le había legado el segundo marido (y de la que Newton se beneficiaría a la muerte de ella en 1679), además de tres hermanastros para Isaac, dos niñas y un niño.
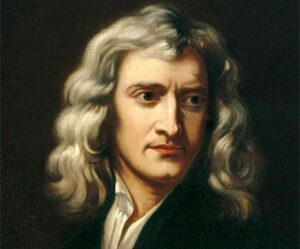
Isaac Newton (recreación de un retrato Godfrey Kneller, 1689).
Un año más tarde el joven Newton fue inscrito en la King’s School de la cercana población de Grantham. Hay testimonios de que, en los años que allí pasó alojado en la casa del farmacéutico, se desarrolló su poco usual habilidad mecánica, que ejercitó en la construcción de diversos mecanismos (el más citado es un reloj de agua) y juguetes (las famosas cometas, a cuya cola ataba linternas que por las noches asustaban a sus convecinos).
También se produjo un importante cambio en su carácter: su inicial indiferencia por los estudios, surgida probablemente de la timidez y el retraimiento, se trocó en un feroz espíritu competitivo que le llevó a ser el primero de la clase, a raíz de una pelea con un compañero de la que salió vencedor. Newton fue un muchacho «sobrio, silencioso, meditativo», que prefirió construir utensilios para que las niñas jugaran con sus muñecas a compartir las diversiones de los demás muchachos, según el testimonio de una de sus compañeras femeninas infantiles, la cual, cuando ya era una anciana, se atribuyó una relación sentimental adolescente con Newton, la única que se le conoce con una mujer.
Newton se formó en los años en que triunfaba en toda Europa la revolución científica, ligada a autores como Kepler, Galileo, Descartes, Borelli, Hobbes, Gassendi, Hooke y Boyle, cuyas obras estudió con atención.
Cautivado por el principio de los relojes de sol, aprendió a calcular no sólo la hora sino también el día del mes, y a predecir acontecimientos como los solsticios y los equinoccios. Incluso el viento lo fascinaba. Un día, se alzó una gran tormenta, mientras la gente prudente buscaba refugio del viento, el joven realizó lo que más tarde recordaría como su primer experimento científico. Primero saltó con el viento, luego contra él. Comparando las distancias de los dos saltos, fue capaz de estimar la fuerza del ventarrón.
Finalmente, en junio de 1661, Newton fue admitido en el Trinity College de Cambridge. Allí Newton llenó su soledad con el estudio de una amplia variedad de temas, que iban desde la astrología hasta la historia. Al final de su etapa de no graduado en 1664, había descubierto también las matemáticas y la filosofía natural, un campo que abarcaba los temas hoy conocidos como ciencias físicas. Newton se estaba preparando para empezar el trabajo de posgraduado cuando su vida dio otro brusco giro. Inglaterra fue golpeada por la peste bubónica, que se llevó consigo miles de vidas, sobre todo en ciudades como Londres y Cambridge, cuyos sucios y atestados arrabales proporcionaban un caldo de cultivo ideal para la enfermedad transmitida por las ratas. La universidad cerró temporalmente mientras sus estudiantes huían a regiones rurales menos afectadas. Newton regresó a Woolsthorpe, visitando Cambridge de tanto en tanto para usar su biblioteca. Tranquilo al calor de Lincolnshire, puso a trabajar su poderoso intelecto en diversos problemas científicos y matemáticos. Construyó la primera versión funcional de un nuevo instrumento astronómico, el telescopio de reflexión, que usaba un espejo curvo en vez de lentes para enfocar la luz. Desarrolló una nueva y poderosa rama de las matemáticas llamada cálculo.

Réplica del telescopio de Newton.
Newton aplicó con éxito las matemáticas a los problemas de la mecánica, en particular a todo lo referente al movimiento de los planetas del sistema solar. Desde Copérnico se sabía que todos los planetas, incluida la Tierra, giran en torno al Sol, y desde entonces se había acumulado una gran masa de observaciones sobre la mecánica celeste, pero seguía habiendo fenómenos sin explicar. Uno de ellos era el movimiento curvilíneo de los planetas en torno al Sol, o el problema más general de los movimientos circulares. Por una parte, los trabajos de Kepler –que nadie ponía en duda– probaban que los planetas giraban en torno al Sol describiendo no órbitas circulares, sino elipses, y ello con una velocidad areolar constante, esto es, barriendo siempre la misma superficie en una misma unidad de tiempo. Pero ¿cómo eran solicitados (atraídos) por el Sol para poder realizar esa trayectoria?
Descartes había formulado la hipótesis de que todo el espacio del universo estaba lleno de una infinidad de corpúsculos y que el Sol generaba torbellinos de materia que arrastraban a los planetas y les llevaban a describir esas órbitas elípticas. Pero parecía difícil demostrar esa imagen intuitiva mediante un cálculo matemático. En sus días en Cambridge, Newton dio con una solución al problema: imaginó que una fuerza unía el Sol con cada uno de los planetas y que esa fuerza tiraba de ellos de forma que los obligaba a girar describiendo órbitas. Dicho así era solo una imagen, pero, a diferencia de la propuesta cartesiana, Newton aportaba una demostración cuantitativa de la fuerza en acción. En efecto, la célebre ley de la gravedad de Newton establecía que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De este modo, mediante cálculos geométricos, Newton pudo demostrar que el resultado de esa acción era una trayectoria elíptica.
En una carta publicada póstumamente, el propio Newton describió los años de 1665 y 1666 como su «época más fecunda de invención», durante la cual «pensaba en las matemáticas y en la filosofía mucho más que en ningún otro tiempo desde entonces». Y efectuó el trabajo fundamental de su teoría de la gravitación.
El relato popular del origen de esa teoría -que Newton la concibió en el verano de 1666 tras ver caer una manzana de un árbol- es imposible de confirmar, pero la tradición ha señalado un árbol de la granja familiar como aquel del que cayó la manzana. Cuando el árbol murió en 1820, fue cortado a trozos, que fueron cuidadosamente conservados. En cualquier caso, algo durante este período dirigió los pensamientos de Newton hacia la idea de la ley universal de la gravitación. Su gran tratado Principios Matemáticos de Filosofía Natural (Principia), publicado en 1687 presenta los estudios de Newton durante más de veinte años en relación a la mecánica terrestre y celeste. Allí enuncia la ley de gravitación: dos cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
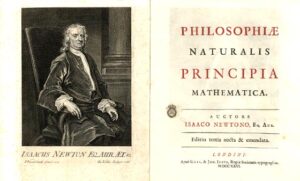
Tercera edición de los Principios matemáticos de la filosofía natural.
La importancia filosófica de la obra de Newton es extraordinaria; la forma en que el ser humano enfrentó la naturaleza el siglo XVIII y XIX es una consecuencia de los descubrimientos del gran sabio inglés. Los méritos de Newton no se reducen al campo de la mecánica y las matemáticas; también la óptica supo de su talento. Newton, a través de una serie de experimentos realizados con prismas, llegó a la conclusión de que los colores eran propiedades de la misma luz, y que la luz blanca no era sino la combinación de rayos de luz de diversos colores, iniciando con ello el análisis espectral, base de la astrofísica contemporánea. La luz no era, pues, el resultado de la vibración de ningún éter material, sino una sustancia con propiedades. Sus estudios sobre la luz lo llevaron a publicar en 1704 su Tratado sobre Óptica, donde además detalla su teoría corpuscular para la naturaleza de la luz. Los últimos años de su vida los destino a profundas meditaciones teológicas, alejado casi totalmente de aquellos quehaceres intelectuales para los cuales no tuvo rival.
Pese a la dificultad de su lectura, los Principios matemáticos de la filosofía natural le habían hecho famoso en la comunidad científica.
A fines de 1701, Newton fue elegido de nuevo miembro del parlamento como representante de su universidad, pero poco después renunció definitivamente a su cátedra y a su condición de fellow del Trinity College, confirmando así un alejamiento de la actividad científica que se remontaba, de hecho, a su llegada a Londres. En 1703, tras la muerte de Hooke y cuando el final de la reacuñación había convertido la dirección de la Casa de la Moneda en una tranquila sinecura, Newton fue elegido presidente de la Royal Society, cargo que conservó hasta su muerte. En 1705 se le otorgó el título de sir.
Pese a su hipocondría, alimentada desde la infancia por su condición de niño prematuro, Newton gozó de buena salud hasta los últimos años de su vida; a principios de 1722 una afección renal lo tuvo seriamente enfermo durante varios meses, y en 1724 se produjo un nuevo cólico nefrítico. En los primeros días de marzo de 1727, el alojamiento de otro cálculo en la vejiga marcó el comienzo de su agonía: Newton murió en la madrugada del 20 de marzo (31 de marzo en el calendario gregoriano), tras haberse negado a recibir los auxilios finales de la Iglesia, consecuente con su aborrecimiento del dogma de la Trinidad. Días más tarde fue enterrado en la abadía de Westminster en un funeral donde se dio cita prácticamente toda la intelectualidad de Gran Bretaña y buena parte de su aristocracia. Se rendía homenaje a un hombre de ciencia, a un matemático, a un filósofo natural y al primer científico nombrado caballero por la reina en la historia de aquel país. A su muerte ocupaba la presidencia de la Royal Society, era miembro de la Comisión de Longitud y su influencia fluía por todos los canales de la cultura británica. A un asistente al funeral procedente de Francia y de sobrenombre Voltaire le sorprendió que la sociedad británica honrara la figura de un sabio.
Fuentes:
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/newton/
https://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/biografias/newton.htm
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/isaac-newton-cientifico-y-alquimista_10246
LOUIS PASTEAUR
El 27 de diciembre de 1822, en la pequeña localidad de Dole, al este de Francia, empezó la historia de uno de los grandes nombres de la medicina moderna: Louis Pasteur, el hombre que contribuiría a salvar millones de vidas gracias al estudio de las formas de vida microscópicas causantes de las enfermedades.
Desde los tiempos de Hipócrates (siglo V a.C.) se habían atribuido las enfermedades a abstractos desequilibrios de los humores internos del cuerpo humano. Hubo que esperar al siglo XIX para que, de la mano de geniales investigadores como Louis Pasteur y Robert Koch, quedase firmemente establecida la teoría del origen microbiano de las enfermedades infecciosas, según la cual éstas son provocadas por gérmenes patógenos ambientales que penetran en el organismo sano; la determinación de las causas concretas y seguras de una amplia gama de afecciones supuso el inicio de la actual medicina científica. Pasteur dio asimismo un impulso decisivo al desarrollo de las vacunas, siendo especialmente recordado por el éxito de su vacuna contra la rabia (1885). Buena parte de su interés por el mundo de la medicina derivaba de una tragedia personal: de sus cinco hijos, tres murieron de tifus en su infancia.

Su padre, que dirigía una pequeña tenería, se había trasladado a Arbois durante la infancia del pequeño Louis, que realizó sus primeros estudios demostrando más vocación por la pintura que por los libros. A pesar de ello, su padre lo obligó a cursar estudios secundarios en el Liceo de Besançon, donde consiguió el título de bachiller en letras en 1840 y en ciencias en 1842. Ese mismo año fue admitido en la Escuela Normal Superior de París, pero con una baja puntuación, que al año siguiente mejoró. Estudió química bajo la dirección de Dumas y Balard, y en 1847 se doctoró en física y química.
Al año siguiente, sus investigaciones sobre el ácido racémico, y a continuación sobre el paratartárico, le llevaron a formular una teoría sobre la disimetría molecular; creía haber descubierto una línea de demarcación entre las sustancias orgánicas elaboradas por seres vivos (con estructura molecular disimétrica) y las preparadas en los laboratorios (con estructura simétrica). Tales estudios han valido a Pasteur la consideración de fundador de la estereoquímica, rama de la química que describe la estructura tridimensional de las moléculas. Hoy sabemos que su concepción era errónea, pero igualmente constituiría el punto de partida para investigaciones de gran trascendencia.
De la fermentación a la generación espontánea
En 1848 fue nombrado profesor de física y química en el Liceo de Dijon, y tres meses después, suplente en la cátedra de química de la Universidad de Estrasburgo, cátedra de la que sería titular en 1852, para pasar después (1854-1857) a la Universidad de Lille como profesor de química y decano de la Facultad de Ciencias. Con una orientación principalmente práctica, encaminada a resolver algunas dificultades con que topaban las industrias vinícolas y cerveceras de la región, Louis Pasteur emprendió en Lille sus conocidos estudios sobre la fermentación.
Sus investigaciones le llevaron a corroborar, por un lado, la idea de que las levaduras eran las responsables de la producción de alcohol en la fermentación, y por otro, a descubrir que la producción en el proceso de fermentación de ciertos ácidos y sustancias indeseables (que agriaban el vino o la cerveza) era debida a la acción de microorganismos como las bacterias. Pasteur resolvió el problema con el simple método de someter a altas temperaturas las soluciones azucaradas iniciales; se eliminaba con ello las bacterias, evitando así la acidificación del producto final.
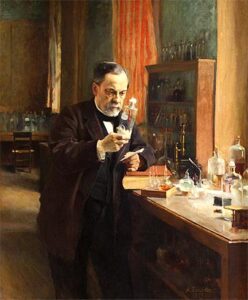
Louis Pasteur (óleo de Albert Edelfelt, 1885).
El ilustre científico francés aplicaría este mismo sistema al ámbito de la conservación de los alimentos: calentando la leche a alta temperatura antes de embotellarla, se destruyen las bacterias patógenas que pueda contener y se impide su fermentación sin alterar su estructura ni sus componentes. Este prodecimiento, que hoy llamamos pasteurización, complementó las aportaciones anteriores de Nicolas Appert y favoreció el crecimiento de la industria agroalimentaria.
Mientras tanto, Louis Pasteur había pasado a París como director del departamento de ciencias de la École Normale (1857-1867), y a continuación como titular de la cátedra de química de la Facultad de Ciencias de la Universidad (1867-1875). Allí, en áspera lucha con el biólogo francés Félix Pouchet y los fisiólogos teologizantes, desarrolló su gran batalla contra la generación espontánea. La antigua idea de que algunos seres vivos no derivan de la reproducción de otros, sino que se forman espontáneamente, se basaba en una observación empírica inexacta (de la carne en putrefacción, por ejemplo, surgen larvas de dípteros) y había mantenido su vigencia durante siglos, al ser sostenida por autoridades como Aristóteles. Aunque los experimentos de Francesco Redi (1626-1698) confutaron ese ejemplo en concreto, el posterior descubrimiento de los microorganismos resucitó esta polémica, una de las más relevantes de la historia de la biología.
Las investigaciones sobre la fermentación habían llevado a Pasteur a preguntarse si aquellos microorganismos que intervenían en la misma se formaban de manera espontánea o procedían del entorno. Para resolver la cuestión, ideó un experimento consistente en introducir material nutritivo esterilizado mediante calor en diversos recipientes; todos ellos fueron sellados para impedir la contaminación por el aire local.
Los resultados fueron inequívocos: en los recipientes en los que se introducía aire húmedo se producía una rápida putrefacción de la materia orgánica; en cambio, en los recipientes donde el aire introducido contenía poca humedad, prácticamente no había alteración de la materia original. Pasteur dedujo que el aire está cargado de gérmenes de microorganismos que se desarrollan en contacto con la materia orgánica en las condiciones ambientales adecuadas. La publicación de las conclusiones en 1860 supuso la definitiva liquidación de la teoría de la generación espontánea; en la memoria final de 1861, por otra parte, Pasteur intuyó que los estudios realizados podían «preparar el camino a una seria investigación sobre el origen de las enfermedades».
Mayor gloria habían de darle todavía a Pasteur los trabajos que comenzó en 1865, año en que, habiéndose difundido en los alrededores de Alais una grave enfermedad que destruía los gusanos de seda, fue comisionado por el gobierno para que estudiara la epidemia y buscara sus posibles remedios. Tal enfermedad, llamada pebrina, estaba alcanzando proporciones inusitadas y amenazaba con hundir la rica industria de la seda del sur de Francia.
Pasteur analizó en profundidad el problema y logró determinar que la afección era causada por unos corpúsculos microscópicos (descritos ya por el italiano Cornaglia) que aparecían en la puesta efectuada por las hembras enfermas; seleccionando y criando huevos libres de la plaga, las explotaciones lograron salvarse del desastre. De este modo fue corroborando su intuición de que muchas enfermedades eran debidas a infecciones de microorganismos patógenos, y se encontraba ya en situación de enunciar los principios de la patología microbiana.
La teoría microbiana y las vacunas
Los estudios anteriores, en efecto, sugirieron a Pasteur una analogía entre la enfermedad y la fermentación: del mismo modo que la acción de microorganismos exteriores es la causa, por ejemplo, del deterioro de la leche, esos mismos microorganismos podían invadir un cuerpo sano y causar las afecciones. Llegó así a establecer, como consecuencia de sus trabajos, la llamada teoría microbiana o germinal de las enfermedades, según la cual muchas de éstas se deben a la penetración en un cuerpo sano de microorganismos patógenos. Pese a la incomprensión que suscitó (derivada en cierto modo del sentido común, para el que resulta sorprendente que seres microscópicos puedan matar a otros infinitamente más grandes), los resultados de sus ulteriores investigaciones acabarían avalando su hipótesis.
Demostrar que su teoría era correcta cimentó una de las grandes luchas de Pasteur: la higiene en la medicina. Al probar que las enfermedades se contagiaban por la transmisión de patógenos, la esterilización del material médico y la limpieza de los profesionales tras tratar a un paciente enfermo cobraron una importancia crucial.
Entretanto, la guerra civil que se ensañaba en París en 1871 obligó a Pasteur a abandonar la ciudad, pero no detuvo sus estudios. En Clermont-Ferrand, donde se refugió, los cerveceros del lugar le invitaron a proseguir y completar las pesquisas sobre la cerveza. Pacificada la ciudad, regresó a París, donde fue elegido socio de la Academia de Medicina (1873) y se le otorgó una pensión vitalicia (1874, aumentada en 1883); recibió luego la Legión de Honor e ingresó en la Academia Francesa (1881).
Por esos años y ya hasta su fallecimiento, Louis Pasteur orientó su actividad hacia el estudio de las enfermedades contagiosas (partiendo del supuesto de que eran debidas a gérmenes que pasaban de un organismo a otro), logrando no sólo confirmar su teoría, sino también desarrollar la vacunación como método preventivo. Conocida desde antiguo, el mecanismo de la vacunación es simple: estimular el sistema inmunitario exponiéndolo al microorganismo responsable de una determinada enfermedad, a fin de que en el futuro pueda responder de inmediato ante una eventual infección.

Sin embargo, su aplicación práctica hubo de enfrentarse a obstáculos insalvables; al no haber un modo seguro de regular la fuerza infecciosa de los extractos, a menudo se causaba la enfermedad que se pretendía prevenir. Sólo un médico rural inglés, Edward Jenner, había logrado en 1796 una prevención eficaz contra la viruela humana, que consistía en infectar a un individuo sano con la viruela de las vacas. La infección estimulaba las defensas del individuo hasta el punto de inmunizarlo contra la viruela humana; al ser la viruela de las vacas inofensiva en el ser humano, el método no comportaba ningún riesgo.
En 1879, mientras realizaba experimentos con pollos afectados por el cólera de las gallinas, Pasteur advirtió que unos animales infectados con un cultivo conservado en malas condiciones, y por tanto deteriorado, quedaban protegidos frente a la enfermedad; había descubierto que, en determinadas condiciones, los gérmenes resultaban menos patógenos, pero que al inocularlos en un individuo sano daban igualmente lugar a una respuesta defensiva que protegía contra los gérmenes virulentos.
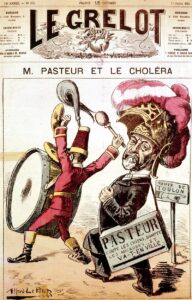
Portada de la revista satírica Le Grelot, el 13 de julio de 1884, ridiculizando a Pasteur y sus experimentos de vacunación en animales. (Fuente: Rue des Archives / Tal / Cordon Press).
En 1881 inició sus estudios acerca del carbunco, una enfermedad que causaba estragos en el ganado lanar. Pasteur descubrió el bacilo responsable de la enfermedad y llevó a la práctica la idea de inducir una forma leve de la misma en los animales, inoculándoles bacilos debilitados para inmunizarlos contra ataques de variedades más agresivas. Preparó la vacuna y resultó un éxito: todas las ovejas en las que se habían inoculado bacilos débiles resistieron el contagio de los bacilos letales; y todas las no vacunadas perecieron.
La continuación de sus investigaciones le permitió desarrollar la vacuna para prevenir la rabia, una enfermedad contagiosa también llamada hidrofobia en el hombre y contra la que no existía paliativo alguno, resultando casi siempre mortal. Después de largos estudios y experimentos ensayados desde 1880, encontró un método seguro para atenuar el virus: inocular la enfermedad en conejos y, tras su muerte, someter a desecación las médulas de los conejos, de las que podían obtenerse extractos cada vez menos virulentos a medida que avanzaba el tiempo de desecación.
La efectividad de esta vacuna, su última gran aportación en el campo de la ciencia, se probó con éxito el 6 de julio de 1885 en un niño alsaciano de nueve años, Joseph Meister, que había recibido catorce mordeduras de un perro rabioso y que, gracias a un paciente tratamiento de diez días, no llegó a desarrollar la enfermedad. Este éxito espectacular tuvo una gran resonancia, así como consecuencias de orden práctico para Pasteur, quien hasta entonces había trabajado con medios más bien precarios.
El apoyo popular hizo posible la construcción del Instituto Pasteur, fundado en 1888, que gozaría a partir de entonces de un justificado prestigio internacional. Con la salud muy debilitada (venía padeciendo una hemiplejía desde 1868), en 1892 recibió en la Sorbona un solemne homenaje con motivo de su septuagésimo aniversario; tres años después, un 28 de septiembre, el insigne científico falleció de una parada cardiorrespiratoria en Marnes-la-Coquette. Francia le dio un funeral de Estado y fue enterrado en la Catedral de Notre-Dame; más adelante sus restos fueron exhumados y enterrados en una cripta construida especialmente en el Instituto Pasteur. Su esposa fue enterrada a su lado cuando murió en 1910.
Aunque Pasteur ha sido siempre elogiado como un héroe de la medicina, el examen posterior de sus cuadernos de laboratorio reveló una faceta controvertida: en más de una ocasión falseó los datos experimentales para tirar adelante proyectos que no le hubieran sido permitidos de otro modo. Así, por ejemplo, para vacunar a Joseph Meister, el niño que había sido mordido por un perro rabioso, debía obtener la aprobación de un médico puesto que él carecía de una licencia: para conseguir su visto bueno, declaró que había vacunado con éxito a cincuenta perros con rabia, pero el examen de sus cuadernos reveló que fueron solo once; sin embargo, decidió mentir y arriesgarse para salvar al niño. Como en otras tantas ocasiones, una diferencia crucial para el mundo de la medicina no dependió solo del talento, sino también de la suerte.
El trabajo que empezó sigue salvando millones de vidas en todo el mundo.
Fuentes:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pasteur.htm
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pasteur-heroe-medicina-que-no-fue-medico_15675




Sorry, the comment form is closed at this time.